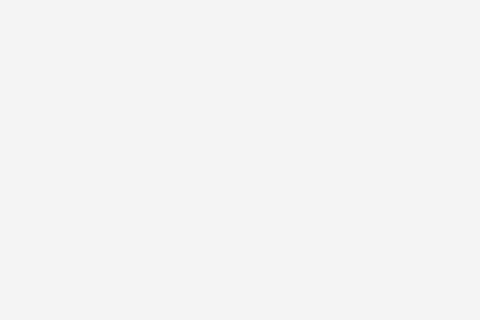Anituy Rebolledo Ayerdi.
A la memoria de Enrique Caballero Vela, actor teatral de excelencia y muy querido amigo.
Los años 30
Los años 30 del siglo XX, llamados en Estados Unidos “rítmicos y sensuales”, en Acapulco fueron de agandalle voraz. Persuadido por el general Juan Andrew Almazán, su secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, ordena un beneficio histórico para Acapulco. Se trata de la introducción del agua potable desde los manantiales de Santa Cruz. Hombres tocados con el clásico salacot (aquí llamado saracof, con f) cargan sus teodolitos aguzando el ojo aquí y allá. Pero sucede que al poco tiempo toman sus chivas y se van. ¿Qué pasó?, pregunta la gente desconcertada, y se da como argumento la oposición de los ejidatarios urgidos de agua para sus cultivos. El alcalde Nicolás Reyes tendrá que cubrir de su bolsillo los gastos de hospedaje y alimentación de los técnicos adelantados.
Un Acapulco sin agua fue soportado estoicamente por el desde entonces leal turismo “chilangolandese”, obligado a realizar sus necesidades en excusados de traspatio, siempre acompañados por uno o varios cuches haciendo las veces de drenaje. En los hoteles se surtía agua en depósitos para bañarse a jicarazos, mientras que la población se surtía con los burreros que recorrían la ciudad ofreciendo agua zarca o bien de sus propios pozos o norias.
La visita presidencial
No será el primero ni el último coraje que haga el acalde Reyes. Llegará al soponcio cuando le ordenen prepararse para recibir la visita del mismísimo presidente Ortiz Rubio. Llega éste, efectivamente, y viene acompañado por el secretario de Guerra, Joaquín Amaro; Emilio Portes Gil, secretario de Gobernación; el propio Andrew Almazán, y el gobernador Adrián Castrejón. Don Nicolás se suma a la comitiva de cola, como siempre.
La primera actividad de la comitiva presidencial será una visita a los manantiales del cerro de Santa Cruz, para arreglarse con los ejidatarios y entonces se ordena la construcción de presas. El agua bajará entubada hasta un depósito construido arriba del Hospital Civil para distribuirse en solo algunos barrios de la ciudad. Quienes la administren revelarán, en familia, que se trataba de una obra pagada por las empresas navieras y que sólo se surtiría a los barcos. Si se hubieran juntado mentadas de madre en lugar de firmas para don Pascual, fácil se hubiera completado el millón y pue’ qué más. Al Nopalito le valió que ya no estaba.
La comitiva presidencial camina a través de una selva intrincada de palmeras y árboles frutales; cruza los ríos de La Fábrica y El Camarón hasta llegar a los vestigios coloniales conocidos como los Hornos Coloniales, en ellos se cocían los materiales usados para construir los muros del Fuerte de San Diego. Se habla de que la argamasa para pegarlos llevaba el añadido de miles de huevos de tortuga y conchas marinas trituradas, para un amarre mejor. Sobran las expresiones de admiración por parte de los mandamases de México, ninguna voz proponiendo acciones encaminadas a preservar aquellos monumentos históricos. “Ni de pendejo”, pensará Juan Andrew.
Ingeniero topógrafo de profesión, el presidente Ortiz Rubio no necesitará ningún teodolito para calcular la extensión y tampoco las posibilidades futuras de aquella espesura selvática. Centenares de hectáreas a partir del río Grande y hasta el Farallón del Obispo, tupidas de palmeras, mangos, icacos, limoneros, zazaniles, pomarrosas, marañonas, tamarindos, nanches y una intrincada área selvática. Una bahía paralela pero verde y movida suavemente por el viento.
La expropiación
–¡Ya estuvo! –estalla el presidente Ortiz luego de un aparte con sus acompañantes, menos el alcalde Reyes. Él ya estuvo era la decisión de expropiar aquella superficie “en beneficio de la Nación”. El primer agandalle fue allí mismo por parte del general Almazán, quien clava estacas, apartándose 20 hectáreas frente al mar, precisamente a la altura de los famosos Hornos, mismos que destruirá cuando construya su hotel, pero por lo menos preservará el nombre para la playa, Hornos.
Ortiz Rubio, mejor conocido como El Nopalito, había sido traído por sus gandallas colaboradores dizque para que cumpliera su deuda de honor del agua para Acapulco y también para supervisar los detalles de la carretera México-Acapulco, ejecutados por su gobierno. La inversión, según las cuentas de Almazán, había alcanzado 17 millones, 446 pesos con 15 centavos.
Nopalito, para los millennials que lo ignoren, era el apodo del primer magistrado de la Nación. Sí, por lo que cualquiera puede pensar, pero básicamente por arrastrado y baboso. ¿Habrá hoy Nopalitos gobernando este país?
La expropiación la ejecuta el gobernador Adrián Castrejón, quien desde antes se había agandallado la “pequeña propiedad” donde hoy se asienta Ciudad Renacimiento. A los expropiados se les pagará a razón de 10 centavos el metro cuadrado; considerándolo los expropiados un robo en despoblado y en general toda la población. El más afectado será, sin duda, el coronel Amado Olívar. Sus 800 hectáreas corrían del actual hotel Cristal y hasta la Piedra Picuda, sembradas de palmeras y limoneros. El hombre recibe la notificación y estalla:
–¡Pinche traidor hijo de la gran puta!, refiriéndose desde luego a su compañero de armas, el señor general Juan Andrew Almazán. Además de aturdido por la pérdida, se reprochaba haber sido el culpable del “agandalle”. El mismo había mostrado a su amigazo Juan Andrew aquella prodigiosa extensión, despertando su insaciable ambición de poder y dinero. Fue la ocasión en que le pidió ayuda para lograr la autorización federal de un proyecto inmobiliario, necesaria en consideración de que sus socios eran norteamericanos.
–Imposible, paisanito –le había contestado el titular de la SCOP. Tú sabes, la soberanía nacional y todas esas pendejadas, recalcó.
–¡Mil veces traidor e hijo de puta!, insistió Olivar por muchos años.
Don Nicolás, mutis
Antes de que lo culpen de haber participado con su presencia y jerarquía en tan descarado y ominoso robo a los acapulqueños, don Nicolás Reyes se retira discretamente de la presidencia municipal. Jurará no volver a participar nunca más en política. Entra como emergente el ex alcalde Manuel L. López, cuya capacidad y honestidad estaban probadas ampliamente.
Don Manuel había adquirido un aparato radiofónico de onda corta con la intención de escuchar las trasmisiones deportivas. Aquel 18 de septiembre de 1930 escucha con colaboradores y amigos la primera trasmisión de una nueva estación de radio, la XEW, de la Ciudad de México.
El programa abre con la presentación suave, lacónica, del locutor Leopoldo Samaniego: “Esta, señoras y señores, es la XEW, la voz de América desde México”. Ofrecemos enseguida el Himno a la alegría, de Beethoven, interpretado por la Orquesta Típica de Policía, bajo la batuta del maestro Miguel Lerdo de Tejada. Terminada, el dueto formado por Juan Arvizu y la Chacha Aguilar, cantan La borrachita y Atotonilco.
Hoy los locutores se desgarran la garganta para aparentar virilidad.
Don Alberto Escobar
El único contacto que había tenido don Alberto Escobar con la política era su participación como saxofonista de la Banda Militar del atoyaquense general Silvestre G. Mariscal. El caso es que, en enero de 1932, don Beto estará protestando como presidente municipal de Acapulco. No por mucho tiempo, ciertamente, porque como varios de sus antecesores dirá “esto no es lo mío”.
Dirigida por el maestro Isauro Polanco, la banda de música que endulzaba la agria egolatría del gobernador Mariscal se desintegra aquí. Don Isauro selecciona entonces a sus mejores instrumentistas para formar una orquesta de baile. La bautiza Minerva, como la diosa griega de las artes. El señor Polanco era padre de Leonel, la mejor primera voz de trío que ha dado México, seguida seguramente por la de Juanito Neri.
Al poco tiempo el maestro Polanco entrega la batuta de la Minerva a don Alberto Escobar. Pronto, el conjunto volverá a sonar como banda militar cuando musicalice los eventos cívicos del Ayuntamiento, regresando a la música suave de baile cuando amenice las tardeadas del salón Teresita. Su dotación: Miguel Chavelas, trompeta (más tarde maestro de historia en la Secundaria Federal 1); Lamberto Nava, cornetín; Enrique Apac, batería y José Parra, guitarra.
El salón Teresita
Los llenos en el salón Teresita estaban asegurados. Un camión de redilas recorría la ciudad levantando a los bailarines. “Las señoritas no pagan y hasta las llevamos gratis”, gritaba el del megáfono. Un viaje era suficiente para atiborrar la enramada. La fiesta comenzaba cuando la trompeta daba el toque de atención y aparecía en escena el gritón: “¡heeeey familia, la tanda va a comenzar que entren los bailadores”! Y entonces aquellos jóvenes de los años 30, bañados y envaselinados, accedían a la pista previa paga de 15 centavos con derecho a una tanda (cuatro piezas). Los chavos que no encontraban pareja eran echados del salón, sin devolución de sus fierros y sin derecho al viaje de regreso. ¡Pinches viejas!, era la comprensible reacción.
Agustín Lara estaba apoderado impunemente del cancionero de ese tiempo: Mujer, Rosa, Dime si me quieres, Santa, y todas las que el lector quiera y mande. Le respondían tímidamente un cubano con Aquellos ojos verdes y un puertorriqueño con Lamento borincano. También don Susanito Peñafiel y Somellera, o sea, Joaquín Pardavé, con Falsa y No haga llorar a esa mujer. Del otro lado, el destrampe: swing, blues, ragtime y el jazz.
Los relevos
Don Alberto Escobar abandona la presidencia municipal aduciendo que eso no era para él. Lo releva don Gumersindo Gume Limones, del barrio del Rincón (La Playa), hombre serio y honesto, bien querido por la paisanada. Con todo, no soporta que cualquier mequetrefe de Chilpancingo le ordene lo que tiene que hacer –incluso “desasurdos”, a decir del secretario municipal–, optando por irse a su casa. ¿A quién llamar? A alguien que tenga callo en estos menesteres y no es otro que don Chendo Pintos Lacunza. Sumarán tres alcaldes en un año: 1932.