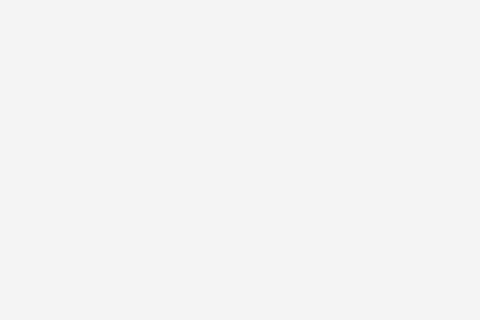
Humberto Musacchio.
En el proceso electoral de 2012, Andrés Manuel López Obrador, soltó el “cállate chachalaca” que fue pretexto para una campaña feroz que según sus enemigos lo hizo perder la Presidencia de la República. En realidad, un detalle tan menor no explica que en cosa de un mes perdiera los once puntos que llevaba de ventaja.
Por supuesto, el “cállate chachalaca” fue algo inoportuno y poco edificante en la campaña de AMLO, pero lo destacable es que sirvió de cortina de humo para disfrazar maniobras priistas tan conocidas como el acarreo de votantes, la compra descarada de sufragios, el fraude ahí donde fue posible y otras canalladas que volvimos a ver en las recientes elecciones de Coahuila y el estado de México.
Ahora, el pretexto para desatar otra campaña de groseras descalificaciones es el anuncio del tabasqueño sobre la posibilidad de amnistiar delincuentes. Textualmente, dijo López Obrador: “Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía a los responsables, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas; no descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”.
Como se puede ver, no ofreció la amnistía, que por lo demás no le corresponde dictarla al Ejecutivo, que en todo caso puede indultar. El líder de Morena anunció que, “si era necesario” –no lo dio como un hecho–convocaría a un diálogo sobre el asunto, pues puso como condición que se cuente con el apoyo de las víctimas y mencionó que cabe promover el perdón si está de por medio la paz social. Pese a lo anterior, una declaración tan cauta, aunque ciertamente inoportuna, ha reciclado las periódicas batidas propagandísticas en su contra, sobre todo ahora, cuando urge a los priistas inflar al candidato impuesto, aunque prestado.
Ante la súbita oleada de puritanismo que produjo la declaración de AMLO, cabe tener presente que entre 1919 y 1933, los años de la prohibición alcohólica, se produjo un crecimiento exponencial de la criminalidad en Estados Unidos. Fueron los tiempos en que surgieron las mafias más famosas, como la de Al Capone, y en que autoridades de todo nivel, amedrentadas y compradas, estaban al servicio de los delincuentes.
De ahí que Franklin D. Roosevelt optara por legalizar la producción, tráfico y venta de bebidas alcohólicas. Como parte de la operación, días antes envió a sus agentes confidenciales a pactar con los capos algo semejante al indulto a cambio de que invirtieran sus enormes fortunas en el desierto de Nevada, donde levantaron el emporio de Las Vegas y al que se fueron a vivir ellos, sus pistoleros y sus familias para llevar una vida más o menos decente.
Con esas medidas, Roosevelt no acabó con la criminalidad, porque esa nunca se acaba. En cambio, la redujo a niveles socialmente tolerables al eliminar la principal causa de la violencia. Los capos que no aceptaron el trato acabaron muertos o en prisión y la economía estadunidense salió ganando.
No es por alarmar a las buenas conciencias, pero en México la ilegalización de las drogas ha resultado contraproducente, pues lejos de abatir la violencia la ha incrementado. La matanza ordenada por Felipe Calderón en el sexenio de la muerte costó la vida de más de cien mil mexicanos y en los últimos cinco años de “gobierno” ya se superó esa cifra para imponer un nuevo récord fúnebre.
Lo menos que indican esos números es que no funciona la estrategia de esta guerra, dictada por Washington y servilmente acatada de este lado. El resultado es que crece la inseguridad, aumenta el tráfico de sustancias prohibidas y el gasto público de esa cruzada le quita recursos a programas de gobierno que serían de mayor utilidad.
Junto a lo anterior, de por sí gravísimo, está el hecho de que una cantidad indeterminada de funcionarios públicos de todo nivel están ligados a la delincuencia. Policías, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados están expuestos a las tentaciones del dinero ilícito y lo mismo ocurre con soldados y marinos irresponsablemente sacados de sus cuarteles.
La guerra contra las drogas está perdida desde hace mucho tiempo. La despenalización, debidamente reglamentada, no significa hacer obligatorio ni generalizado su consumo. Permitiría, eso sí, destinar recursos inmensos a la inversión productiva y los programas sociales. Pero la claque política prefiere que siga la matanza y el auge de la delincuencia. Quizá porque es mejor negocio.

