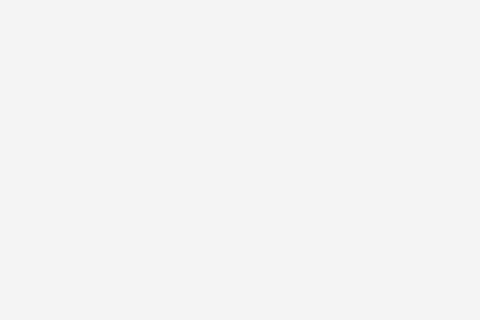
Juan Carlos Moctezuma R.
A diferencia de lo que normalmente ocurre con los autores y sus personajes, el caso de Pepe Dimayuga es diferente, pues él no define a sus personaje sino que sus personajes lo definen a él.
En su proceso de creación como escritor o dramaturgo, Dimayuga, otea y tantea creativamente las características que deben poseer sus personajes, ya sea una de las protagonistas de su segunda obra teatral montada en Acapulco en 1997 Luna en Piscis, la romántica luchadora de peso completo Caguama Strong (aquí presente en la mesa en forma de Malena Steiner) o, más recientemente, el personaje de su novela ¿Y qué fue de Bonita Malacón?, una miss triunfadora y estrella de cine pero víctima de su propia belleza.
Así como ellas, Dimayuga retoma esas características de los otros personajes que pueblan –o debo decir pueblean, por la innegable raíz popular que les otorga– sus obras teatrales escritas a lo largo de su fecunda carrera: Pacífico violento, Las órdenes del corazón, Una mujer de tantas y La forma exacta de percibir las cosas, entre otras muchas.
Porque Pepe, perdón por la confianza, no es ya el muchacho introvertido, circunspecto y callado que conocí deambulando en el –ahora sí que, entonces– paradisiaco puerto de Acapulco de mediados de los noventas. Hoy lo veo y digo:
–¡Madre! ¡Cuánto has cambiado!
Y eso se debe a la forma en que nuestro autor, hoy homenajeado, ha ido convirtiéndose en uno de sus propios personajes.
Por esos entonces, Pepe vivía en un caserón por el rumbo de Caleta, muy cerca del hotel Flamingos donde Johnny Weismuller, John Wayne, Errol Flyn y Tyrone Power fundaron su Pandilla de Hollywood a principios de los años cincuenta.
Quizá él y el también escritor Luis Zapata buscaban revivir los tiempos idos del Acapulco Dorado al igual que el anfitrión de ese lugar, el Tarzán verdadero, cuyos restos en lugar de descansar en algún punto de la sabana africana, descansan en un panteón a unos pocos kilómetros del poblado de La Sabana de Acapulco.
Hasta ese ágora de la creación en Caleta, peregrinábamos un día sí y otro también, actores, promotores culturales, periodistas, curiosos y acapulqueños de cepa para intercambiar puntos de vista de lo más variado que finalizaban (¿o comenzaban?, ya no lo recuerdo) con abundantes comidas.
De los poetas malditos franceses a los chicos de la literatura de la onda… de los cantantes del jazz estadunidense de los años 30 a los ritmos vaivénicos del bossa nova brasileño de los sesentas… del cine de Hollywood de los cuarentas al de la Nueva Ola francesa de los años sesenta.
Nos dijimos de todo. Y cómo no, si durante varios meses vivimos en ese lugar un arrebatador amasiato que, como las malas pasiones, fue intenso, pero con fecha de caducidad.
De esas poliédricas relaciones, nació una amistad, por improbable que parezca, entre un costeño mostrenco como lo es quien esto escribe y un apacible y relajado escritor de Tierra Colorada.
Una amistad que, como ocurre con las valiosas y verdaderas, no necesita refrendarse con la visita personal, la llamada telefónica diaria o el like en Facebook.
Una amistad que quedó sellada para siempre desde mucho antes de que nos conociéramos. Desde los momentos de nuestra temprana adolescencia, cuando siempre al lado de algún tocadiscos o consola, escuchábamos en nuestros distantes hogares los mismos cantantes, las mismas canciones, “en el mismo lugar y con la misma gente”, sin saber que algún día nos toparíamos como lo hicimos.
Sí, porque a fin de cuentas quien nos unió no fue el cercanísimo Luis Zapata, ni las actrices Gloria Swanson o Andrea Palma, ni el canto de Elis Regina o Astrud Gilberto. Quien nos terminó uniendo fue uno de nuestros tantos placeres culposos surgidos de nuestra educación sentimental, esa que compilamos por el cine, la televisión y la radio y por los cuentos que semana a semana leíamos y por las películas chafas que llegaban a las salas de cine de nuestros pueblos: el Siempre en Domingo de Raúl Velasco en la televisión; el Alex Dynamo (nuestro James Bond nopalero) de Julio Alemán, en las matinés cinematográficas; el Lágrimas y Risas de Yolanda Vargas Dulché, en forma de revista o el No tengo dinero de Juan Gabriel en acetato.
Y de todo ese caldo de cultivo pop, ambos en diferentes puntos de la geografía guerrerense, coincidimos en una sola artista, en una sola persona, en una sola voz: Manoella Torres, “La mujer que nació para cantar”, dueña de una portentoso registro quien con el futuro en sus manos tomó decisiones equivocadas y su carrera se fue al vacío, como si fuera uno de los personajes melodramáticos de la obra de Pepe Dimayuga.
Recuerdo la noche del descubrimiento, la casona de Caleta había sido cambiada por un modesto departamento por el rumbo de La Quebrada donde ahora Pepe vivía.
Tras las libaciones de rigor y la amena charla, terminó en mis manos el CD de esa cantante. Casi lloré.
Esa velada entendí que lo que el hombre separa, la cultura pop vuelve a unir eternamente y creo que José también lo entendió así…
* Texto leído el 13 de mayo pasado en el homenaje al escritor y dramaturgo de Tierra Colorada, José Dimayuga, en la Quinta Feria del Libro Guerrerense que tuvo lugar en la ciudad de Zihuatanejo.
