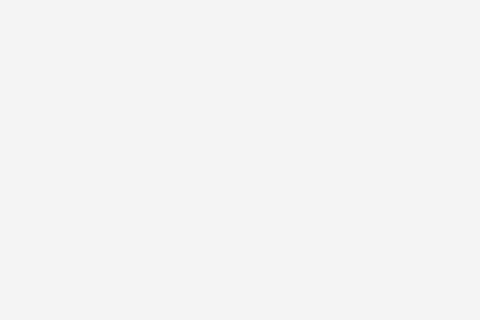
Silvestre Pacheco León
Cuando desperté aquella mañana de septiembre me desubicó el ambiente caluroso. No sabía dónde estaba y menos con el ventilador de techo que abanicaba sobre mi cabeza.
Solo segundos después recordé que el día anterior había llegado a Zihuatanejo junto con cuatro compañeros de trabajo procedente de la Ciudad de México, en un viaje azaroso por el estado de Michoacán, con ponchadura de llanta en la carretera y extravío en el camino.
Era el año de 1979, tiempo de lluvias y huracanes, de verde y lujuriosa selva tropical y caminos enlodados.
Desde que llegamos al puerto de Lázaro Cárdenas visitando una de las sedes de nuestro centro de trabajo reaccioné al clima húmedo y caliente que nos hacía sudar al menor movimiento.
Por la tarde, mientras dejábamos la colonia de la Mira y tomábamos el rumbo de la Costa Grande pasando por la ya populosa colonia Guacamayas para cruzar el río Balsas rumbo a Guerrero, repasé mentalmente lo que por pláticas sabía de Zihuatanejo, un pequeño pueblo costeño frente a la bahía más bella del Pacífico, elegido por el gobierno para conformar, junto con Ixtapa, el polo turístico internacional destinado a detonar el desarrollo regional de esa parte guerrerense.
En la Ciudad de México tenía un año trabajando para el organismo de planeación regional dependiente de la Sedue que ahora me ofrecía empleo en la costa y, puesto a escoger entre el puerto de Lázaro Cárdenas donde la actividad económica era esencialmente industrial, y el turístico de Zihuatanejo, opté por éste último que me regresaba a mi estado natal como lo desee viviendo 10 años en la capital del país.
Pero el viaje que me trajo a la costa aquel lluvioso mes de septiembre de 1979, poco tenía de carácter laboral, aunque el empleo favorecía la misión que era mi encomienda.
En el mes anterior había yo cumplido 26 años y estaba en el final de la carrera en la UNAM, recién casado y con una hija de 3 años.
Era el momento propicio para dejar la fría Ciudad de México y su devenir vertiginoso, buscando mi destino en la intensa y calurosa vida costeña.
Aquella mañana de septiembre que amanecí en la habitación de un pequeño hotel del centro de Zihuatanejo, después de levantarme y tomar un baño que me ayudó a despertar, salí a la calle deseoso de conocer con la luz del día el lugar que la tormenta huracanada de la noche anterior había inundado a nuestra llegada.
Una ojeada del puerto
Llamaron mi atención las calles adoquinadas del puerto y los transeúntes visitando los negocios muy de mañana. La intuición y un poco el sentido del olfato encaminaron mis pasos hacia la explanada, hasta el pie de la playa desde donde pude admirar el mar calmo de la bahía.
A mi paso encontré una vieja gasolinería metida en el pueblo, y casi frente a ella estaba el Palacio Municipal. Era una construcción moderna, sin ostentación, de dos plantas, hecha de concreto, con ventanales de vidrio y una pequeña terraza que daba frente a la explanada.
A un costado estaban la cárcel y la comandancia, sobre la calle Juan Álvarez, y recuerdo ese nombre porque lo tenía escrito en la dirección de la oficina a la que venía enviado.
Después seguí por el sentido del tránsito hasta el extremo oriente de la playa donde corría un arroyo de aguas pluviales.
Había un edificio conocido como el Palacio de Piedra que albergaba las oficinas federales de Migración, Correos y Hacienda. Enfrente estaba una escuela sin el bullicioso ruido de los estudiantes porque era día domingo.
Luego regresé por el andador hasta el otro extremo de la playa donde se anunciaba el muelle municipal y ahí descubrí el paso del mar al estero de Las Salinas, cuya magnitud la vi como un milagro de que la ciudad no permaneciera inundada. También me llamó la atención esa mañana el puente de madera que los lugareños cruzaban con destreza y la actividad febril de los pescadores que acomodaban y desaguaban sus lanchas después de haber sufrido el naufragio nocturno.
La bahía después de la tormenta
El mar de la bahía en cambio se miraba en paz, sus olas parecían cansadas de tanto azotar la costa. La playa de arena no muy blanca estaba saturada de basura y el agua del mar lucía achocolatada.
De regreso al hotel como mis compañeros de trabajo no querían irse sin presumir su baño en la bahía, en cuanto estuvieron levantados buscamos un lugar apropiado para almorzar y nadar.
Preguntando a los lugareños sobre nuestro propósito, enfilamos por la carretera escénica de La Ropa que lucía las huellas del huracán, y desde los altos admiramos la bahía en toda su magnitud con sus playas circundantes. El más avezado de mis compañeros quiso equiparar la figura de la bahía con la de una guitarra hecha a capricho.
Después, buscando entre los accesos al mar llegamos a un restaurante cuya atención espléndida nos divirtió porque nos enteramos ahí sobre el origen del nombre de La Ropa.
El baño en la playa que mis compañeros y yo habíamos planeado era parte de la despedida, porque ese mismo día regresaban a la capital sabiendo que me quedaría solo en un ambiente nuevo y desconocido, y aunque traté de persuadirlos de que en ese caso el gran reto atractivo era construir nuevas amistades, la nostalgia permeó nuestra plática.
El sueño hecho realidad
Después de la despedida de mis compañeros, recostado en la cama repasé mentalmente nuestra llegada a Zihuatanejo la noche anterior, cuando los relámpagos iluminaban lo oscuro del camino y la débil luz de los faros apenas ayudaban al chofer a esquivar las palapas que el viento sembraba en el asfalto de la carretera.
En el centro de Zihuatanejo el primer hotel que vimos fue la Casa Aurora, precisamente en el momento en que nos quedamos todos sin luz a causa de la tormenta, y alumbrados con una vela tomamos lugar en nuestras habitaciones.
Me esforcé en mantener el ánimo en alto mirando como un logro importante mi presencia en la costa materializando un sueño que era el de muchos jóvenes universitarios de izquierda dispuestos a llevar fuera de las aulas el discurso de cambio que requería nuestro país.
En 1974 me había afiliado al Comité Nacional de Auscultación y Organización que promovía la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores, y me atraía la propuesta de sus dirigentes, el científico e intelectual Heberto Castillo y el sindicalista Demetrio Vallejo, acompañados en su propósito por hombres de la talla del poeta Octavio Paz y el filósofo Luis Villoro.
Era un proyecto nuevo en la vida de México, un partido político que se construía bajo la crítica de un sector de la izquierda que lo etiquetaba como colaboracionista del gobierno porque a escasos dos años de la reforma electoral, le había tomado la palabra a Luis Echeverría que ofrecía garantías a la disidencia política legalizando al Partido Comunista.

