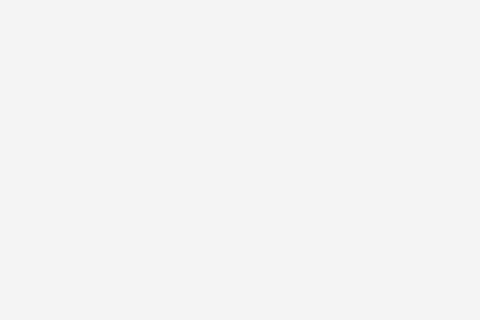
Gibrán Ramírez Reyes
En las elecciones pasadas no se jugó solamente un cambio de presidente y de partido en el poder. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador se debió a causas más profundas, y entre ellas la rápida erosión de los acuerdos sociales sobre la política.
Si hace apenas seis años Enrique Peña Nieto fue capaz de concitar el apoyo de algunos millones de mexicanos, sin considerar la compra del voto, es porque la promesa de las reformas estructurales generó alguna esperanza. Su narrativa de gobierno eficaz, aunque previsiblemente corrupto, sedujo a buena parte de los mexicanos. Iba a tono con los tiempos, con lo que se había dicho en los medios en los últimos años, con el sentido de las reformas institucionales de la transición a la democracia. Era la última esperanza de futuro que los “modernizadores” neoliberales podían sembrar: había que hacer las tareas pendientes y hacerlas bien. Por eso, el fracaso del gobierno peñista significó el fracaso del régimen.
Después no quedaba nada más que hacer y era difícil improvisarse un futuro alternativo en poco tiempo. El sentido común de la política neoliberal en México se agotó: dejó de explicar y ser útil para entender al país, fracasó en sus pronósticos y, desde luego, en sus soluciones propuestas. Creo que en algún sitio dice Fernando Escalante, parafraseando a Daniel Cosío Villegas, que en el agotamiento de las promesas de la transición, sus impulsores carecen de autoridad moral o política, y que todos ellos resultaron inferiores a sus exigencias.
Las palabras clave –y esto sí que lo dice don Fernando–, es decir, democracia electoral, mercado, transparencia, Estado de derecho ―así, a secas―, suenan cada vez más huecas. Esas palabras, cuasimágicas, fueron junto con otras fórmulas, como la “ciudadanización” de encargos públicos y su “autonomía” del poder político, respuestas universales durante los últimos decenios a casi cada problema. Y hay que hacerse cargo de que eso fue lo que terminó de colapsar.
Casi apostaría, aunque tendría que hacerse ciencia social en serio, a que la mayoría de los votantes de López Obrador no votaron por reformas electorales, ciudadanización ―léase despartidización― de cargos públicos, menos por un libre mercado en abstracto, ni formulismos de transparencia y rendición de cuentas. No digo que varios de estos elementos no sean importantes, a veces deseables, sino que se han presentado como un modelo unificado que ya ha hecho agua. No son La Solución, son apenas formas que hay que dotar de contenido. Y lo apuesto porque sí hubo un candidato, Ricardo Anaya, que hizo de estas formas el fondo de su planteamiento y perdió estrepitosamente. No debe ser casualidad que, abierta o soterradamente, muchos de los entusiastas de la transición como gran narrativa militaron con la candidatura de ese señor, hasta el naufragio.
No hay por ahora un mapa que nos guíe hacia el futuro nítidamente. Hay que construirlo, y tiene que servir para entusiasmar a la mayoría de los mexicanos, a tranquilizarlos cuando menos, a revivir la esperanza. Sus trazos maestros están ya hechos, desde luego, pero falta dibujarlo detalladamente. Se trata de una apuesta por la primacía de la política –de una política decente– y de lo público; por la disminución de la desigualdad y de la corrupción, por la revitalización del mercado interno y de la inversión pública, por el fortalecimiento de ciertas capacidades institucionales para hacer realidad que por el bien de todos los pobres sean primero.
Fuera de ello habrá mil problemas que repensar y resolver: el mundo del trabajo, en general, el grado de libertad de los inversionistas y el de protección del ambiente, el modelo de gestión del territorio, etcétera. Todo ese contenido irá formándose sobre la marcha, y los derrotados, enterados o no de su derrota, seguirán en pie repitiendo lo mismo de siempre. Un ejemplo que viene al caso es la reciente disputa en redes sociales por la forma de nombramiento del fiscal general, donde están quienes quieren dejar en manos de un órgano ciudadano, temporal, independiente y experto el nombramiento del nuevo fiscal, y quienes quieren que eso se resuelva en el nuevo poder democrático, el más legítimo por los votos en la historia de nuestro pluralismo. Aunque muchos quieran, el modelo de reforma institucional no puede permanecer igual, no puede tener el mismo rumbo que en los lustros precedentes. Por el momento, las voces de lo que fue el consenso neoliberal tienen más peso en los medios, y por eso estas tensiones seguirán viéndose, a veces magnificadas. Pero seguramente esos emisarios del pasado se verán cada vez más desfasados de la discusión pública, que ya tiene muchos otros canales. Está claro que habrá cambio. Si las mujeres y los hombres de la Cuarta Transformación estarán a la altura de sus exigencias es todavía una incógnita.

