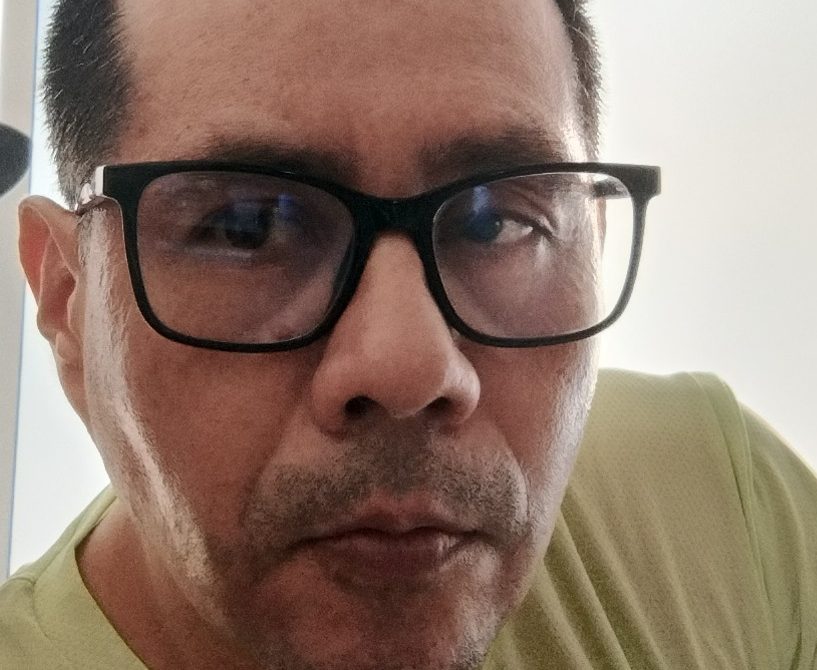
(Primera de dos partes)
Federico Vite
No siempre es fácil explicar los motivos de la lectura. En especial cuando las interlocutoras interpelan de manera ordinaria e instan a una respuesta convincente. Pero este tipo de experiencias sirven para apuntalar un credo personal; aunque bien podrían formar parte de un anecdotario muy parecido a los chistes que el elegante y perspicaz Condorito solía mostrar en las venturosas andanzas por la sutil e imaginaria ciudad de Pelotillehue, porque mucho de eso, de la revista chilena, hay en esto de la lectura en espacios públicos, donde es imposible estar tranquilo, porque la espera propicia una inestabilidad emocional. Y el nerviosismo nos impele a hablar y hablar mucho impide la pausa obligada para leer.
Yo estaba en la sala de espera de un hospital, esperando el arribo de un traumatólogo, es un hospital privado (porque sepa usted que los creadores no siempre tienen la bendición de la seguridad social) y ahí reunidos, en torno a una mesa de madera, estábamos tres pacientes de diversas edades y tonos de piel: blancos, morenos claros y negros. Yo suelo leer para mitigar la espera. Valoro mi silencio. Y procuro poner los ojos en los márgenes de una página mientras los demás, supongo que una práctica habitual, empiezan a conversar sobre sus males. Son muchos. Así que me sumerjo en las tibias aguas de la novela Vita (Italia, Einaudi, 2013, 462 páginas), de Melania G. Mazzucco. El libro es algo más que una indagación literaria, porque la autora romana recrea la historia de su abuelo en América, justamente en el corazón de Nueva York, pero más allá del viaje en el tiempo a los albores del siglo pasado, Melania –durante una gira por Estados Unidos– se topa con el domicilio en el que su abuelo vivió una larga estancia. Ahí también se anuda la existencia de Vita, un personaje que desde niña llegó a los Estados Unidos y convivió con italianos que se dedicaban tanto al comercio legal como ilegal, pero sobre todo, se relacionó con los extranjeros que se involucraron con la mafia. Por supuesto, se critica el prejuicio italiano de la criminalidad, porque mucha gente veía en esa nacionalidad una predisposición natural al crimen; pero sobre todo, Melania analiza la vida de los migrantes italianos a Estados Unidos. Y yo estaba leyendo ese ejercicio entre ficción y no ficción que propone la autora cuando una mujer de unos cuarenta años, de piel blanca y de lacio cabello castaño, me hizo una pregunta. Usó un tono de voz lo suficientemente alto como para que la oyera, ¿usted de qué sufre? Si hubiera tenido un monóculo, créanme, lo hubiera usado en ese momento. De nada, respondí, no sufro de nada. Yo tengo una dolencia en la espalda, me dijo; pero vengo con mi mamá porque ella tiene más dolores en las piernas, pero ella todavía no llega. Otra mujer, de unos sesenta años, de piel oscura, cabellos chino y cano muy corto, movía los ojos negros, escrutándome, tras sus lentes de gran aumento, como los míos. Agregó a la conversación una pregunta que detonó múltiples posibilidades de respuesta: ¿Usted no es de aquí, verdad?
Sabía exactamente a lo que se refería. Pero antes de eso, déjame mostrar mi atuendo: sandalias, bermuda, playera, un libro y lentes. Nada más. Ni mochila ni bolsa ni nada más. ¿Usted no es de aquí?, dijo de nuevo. La cuestión estaba enfocada, tal vez, en mi silencio. Sí, respondí, soy de Acapulco. La mujer de piel blanca refirió algo con sobresalto: No, usted parece como de otra parte. Como de la Ciudad de México. Sí, enfatizó la mujer de piel oscura, parece como la gente de la Ciudad de México. Y agregó una frase: No habla como los de aquí. Obviamente cerré el libro. Exactamente qué es ser de aquí en una situación así: ¿la piel? No creo. Yo también estoy quemado por el sol, también tengo un ligero ritmo en el fraseo que me permite cierta identificación con los acapulqueños. ¿Qué les hace pensar que no soy de aquí? Y probablemente eso me lleve a otra manera de enfrascarme en los requisitos de la identidad tropical. Estando en otras partes, siempre me presento como acapulqueño, es cierto que mis documentos dicen otra cosa, pero mi vida la he hecho acá, más aún, mi obra la he dedicado a este espacio geográfico; primeramente, como una manera de entender esta estética singular de vida, aunque más bien dicho, he escrito sobre Acapulco como una manera de entender los vínculos entre humanos en esta parte del mundo. Alguno que otro libro, cierto, lo he dedicado a preocupaciones esenciales: los usos y costumbres de la literatura, por ejemplo, el oscuro latir de cierto tipo de humanos que entendieron algo que yo sólo puedo imaginar, como la poesía o la aniquilación entre iguales. Eso no me hace acapulqueño; tal vez mi idioma también tenga que ver con esto de ser local. Se dispararon estas ideas y otras tantas que ya no pude capturar en estas líneas, pero es claro un hecho: mi respuesta no las dejó satisfechas. La de piel blanca me preguntó, ¿dónde vive? En Las Playas , comenté. La de piel oscura se ajustó los lentes y esbozó una interesante idea: Ahh, pero seguro no trabaja acá. ¿Por qué habrá dicho eso? Mi presencia no corresponde con la imagen que ellas tienen de un acapulqueño. También trabajo acá, comenté. Vi la cara de mis compañeras en la sala de espera. ¿Y de qué? Inquirió la de piel blanca y agregó de inmediato: ¿Es maestro? No, señalé, pero siempre me causa un prurito inexplicable decir que soy escritor. Siempre deriva en cosas raras la respuesta acerca de mi oficio. Así que hice una variación en mi balbuceante respuesta: “Me dedico a leer y a escribir”. Ja-ja-ja, se rieron a coro las dos. La de piel blanca dijo: O sea que es como un escritor o algo así. Me gustó esa respuesta: Soy algo así. ¿Pero de qué vive? A esas alturas ya sabía que no iba a adelantar ni una página de Vita. Pues de escribir artículos, de escribir libros y venderlos, de escribir y de leer, afirmé. Después de eso, la interrogante inmediata fue la que se imagina: ¿Y qué lee? Les pasé el libro. La de piel blanca vio el título, empezó a hojearlo. Pero no está en español, replicó, ya ve, ¡usted no es de acá! Eso también me hizo pensar lo que tanta gente me ha comentado sobre mis artículos: ¿por qué hablas de italianos o de gringos o de franceses que no son famosos? Igualmente me han preguntado, ¿por qué no escribes más de mexicanos y de guerrerenses? Bueno, otros tantos lectores ocasionales también me han preguntado cuánto cobro por hacer artículos de guerrerenses y alguno que otro despistado me ha insinuado que no cobro nada por hacer reseñas laudatorias de escritores locales y “eso está muy mal”. Pero mi respuesta a ellas, compañeras de espera, fue simple: Leo italianos porque así hago más grandes mis referencias. Y me pidieron que les dijera algo de lo que había en el libro. Y elegí estas líneas:
“En Prince Street ha estado el padre de mi padre, dije distraídamente a Luigi. Vino a América cuando era un muchacho.
¿Cuándo? Dice él.
No lo recuerdo. Era una vieja historia, y desde hacía mucho tiempo ninguno me había hablado más de esto. No ha habido más interés por la historia de mi familia. En realidad, deseaba sólo liberarme. ¿Quién no lo desea? No nos frecuentamos entre parientes y si nos frecuentábamos era poco: buscábamos la máxima libertad recíproca”.
Entonces, dijo la de piel oscura, se me hace que usted es rico. La gente no tiene tiempo para leer, ni dinero para comprar libros en otro idioma. Pero dígame una cosa, ¿por qué lee ese libro tan gordo?
De eso hablamos la semana entrante.
@FederìVite


