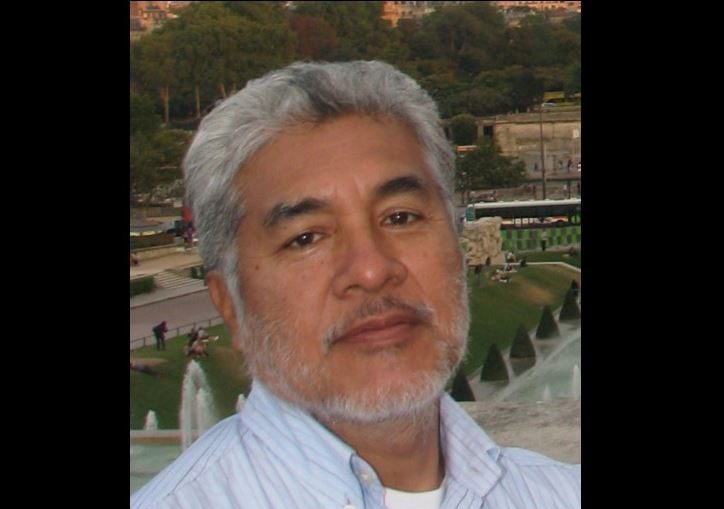
Silvestre Pacheco León
(Segunda parte)
Eran principios de junio del 2023 con el campo reseco, los animales sedientos y el calor en Quechultenango como nunca lo habíamos sentido.
Lo que permanecía era la costumbre de despertarse todas las mañanas con los anuncios de lo que habrá para almorzar en el mercado y en los domicilios particulares.
Desde los altoparlantes que son equipos de sonido compuestos por bocinas, micrófono y amplificador diseminados por las partes altas de la cabecera todos los vecinos se enteraban de las noticias y anuncios del día.
Y así como se sabe si habrá guisado de ciruelas amarillas, uno se entera que ya puede pasar por su atole blanco con torrejas en la entrada del mercado.
Por ese eficaz medio de comunicación que a veces se complementa con lo que dicen los vecinos porque de plano no siempre se entiende, uno se siente satisfecho y se pone al día del acontecer cotidiano en el pueblo.
La ventaja de los altoparlantes, dicen muchos, es que uno escucha sin dejar de “trajinar”. Algunas veces de un fallecimiento se conoce por esa vía antes de escuchar el “doble” en las campanas de la iglesia.
Pero aquella mañana fue el tono de la noticia lo que despertó la atención de los vecinos.
La muchacha del micrófono informaba que el día anterior se había denunciado el robo de una cámara fotográfica profesional marca Nikon que alguien sustrajo del cuarto que ocupaban los trabajadores contratados por la mayordomía para repintar la imagen del santo patrón.
Que el robo en sí era detestable porque en el pueblo esas cosas (ya) no se acostumbraban.
Que lo peor era la ofensa que se le hacía al santo porque el robo de la cámara afectaba a sus dueños porque en ella guardaban las evidencias fotográficas de la restauración de la pintura e imagen del santo en la que trabajaban bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Que se llamaba a la conciencia de los ladrones para que devolvieran esa cámara ya que de lo contrario (la muchacha enfatizaba para dar el tono de amenaza a su dicho), estaban metiéndose en un problema grave porque se trataba del santo.
Curioso del desenlace que había tenido el robo de la cámara se me ocurrió acudir al templo para ver los trabajos de restauración de la imagen del santo y aprovechar para indagar sobre lo que ya “no se acostumbra en el pueblo”.
Desde nuestra llegada me llamó la atención el indígena vestido de calzón de manta y descalzo que estaba de pie recargado en el marco de la puerta, de espalda al altar. En el interior, brigadas de trabajadores terminaban de pintar en silencio las paredes de la nave principal para no interrumpir la devoción de las personas que hincadas a esa hora rezaban.
Al preguntar por los restauradores o curadores de la imagen del santo un trabajador nos llevó diligente hasta la banca donde en animada plática estaba un grupo de personas que, después supimos, eran de la mayordomía y del grupo de curadores que esperaban la llegada de los representantes del INAH para recibir el trabajo encomendado.
Mientras tanto, luego de presentarnos con ellos y de saber que el indígena de la puerta era nada menos que el maestro Margarito quien tenía a cargo el trabajo fino de la restauración, les preguntamos sobre el robo y cuando comenzaban a explicarnos con lujo de detalles que por descuido habían dejado mal cerrada una de las ventanas del cuarto por donde suponen que se introdujo el o los ladrones que sustrajeron la cámara y que cuando se percataron del hecho dieron aviso a las autoridades las cuales habrían contratado los anuncios que habíamos escuchado por el sistema de altoparlantes.
Pero en lo más interesante de la plática nos causó alarma que de pronto todos se levantaron como si nuestras preguntas les incomodaran, y todavía más nos sorprendió que caminaran de prisa hacia la puerta de salida, hasta que por nuestra cuenta entendimos que la interrupción de la plática fue provocada por la llegada intempestiva del personal del INAH que con impaciencia estaban esperando, esa era la razón de la presencia en el atrio del propio párroco que sin duda formaba parte de la comisión que supervisaba el trabajo de restauración de la imagen, cuando faltaba exactamente un mes para el inicio de su fiesta anual.
De manera que el final de la plática quedó pendiente y muy a propósito para retomar el tema origen de este relato.
En Quechultenango mi familia tiene fama de cierta cercanía con la religión aunque para ser precisos lo somos más de la tradición, sin obviar que tuvimos un primo que terminó la carrera del sacerdocio aunque nunca la ejerció, y mi propio hermano Vicente la abortó, aunque después de muchos años se hizo diácono y va dondequiera que lo solicitan para hacer una misa o dar los santos óleos para unción de los enfermos.
Mis hermanas mayores, Salomé y Estela son catequistas que preparan a los jóvenes para hacer su primera comunión. Saben cantar y rezar el rosario.
Después seguimos los librepensadores que conscientemente hemos tomado distancia de la religión y la criticamos en todas sus formas, descreídos de dios, aunque somos tolerantes y respetuosos de los practicantes que creen en que las reliquias tienen cierto valor y protegen a quien las porta como escapularios, palmas, agua bendita o un pedazo de tela bendecida que muchos de mis familiares ponen en la entrada de sus casas, las usan como insignias en sus automóviles o las portan en sus carteras. Son como el común de los católicos que van a misa los domingos, algunos comulgan, otros hacen ayuno.
Si mi hermano Hugo aprendió de niño la música de la danza sagrada de Santiago por su cuenta, convirtiéndose en el salvador de esta tradición después de la muerte de Miguel El Sordo, único músico del que dependía ese conocimiento ancestral que quería guardar para siempre.
Hugo Pacheco no solo aprendió a tocar con su flauta la música de la danza, sino que todavía joven rescató los sones perdidos gracias a la memoria providencial de mi abuelo Juventino León Corona que lo indujo a urgar en la memoria de Miguel El Sordo hasta que recordó los tres sones que había recortado para evitar el cansancio.
Mi tía Gaudencia fue la primera mujer admitida como danzante y después la ahora esposa de mi hermano Hugo, Nury Morales con sus amigas Maricruz Alejo, Graciela Rocha Mora, Minerva Urías y Lilia Moras. Con ellas se canceló la participación de las mujeres porque la danza exigía un esfuerzo físico más allá de las costumbres femeninas.
Mi hermana Indalecia por su parte, se desempeñó en dos ocasiones como mayordoma y en 1998 innovó en el ritual del festejo con la propuesta secundada por el párroco de replicar el europeo Camino de Santiago, procesión que se ha hecho tradicional desde entonces con la imagen del santo patrón al frente, la única vez en el año que baja de su pedestal y camina por las calles para conocer la situación en que viven sus feligreses y recoger sus peticiones.


