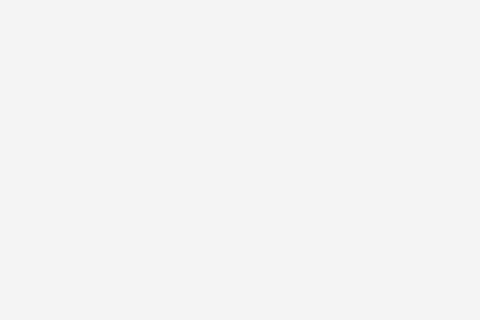
POZOLE VERDE
José Gómez Sandoval
El castellano venció al latín
En tiempos de Cervantes, los eruditos escribían en latín, que para ellos seguía siendo la lengua “civilizada”. El español salía de su evolución medieval y carecía de textos que pudieran calificarse de perfectos o aceptables en el sentido formal. “No sé qué desventura ha sido siempre la nuestra, que apenas ha nadie escrito en nuestra lengua, sino lo que se pudiera muy bien excluir”, se quejó Luis de Góngora, con quien (junto a los hermanos Valdés y otros) empezó a escribirse el castellano “clásico”. Hasta el mismo Antonio de Nebrija, que inició el estudio del castellano, aspiraba a escribir en el latín elegante de Cicerón. Como una corriente del Renacimiento consistía en la exaltación de la naturaleza en sus productos más inmediatos y espontáneos, se rehabilitó el estudio de las lenguas vulgares. En 1535 Juan de Valdés publica el Diálogo de la Lengua, uno de sus textos donde pondera las excelencias del castellano y le roba cancha al latín. En este terreno de discusión, Cervantes toma partido por la lengua vernácula, cuya formación definitiva, apuntan los estudiosos, debe más a él que ningún otro clásico español. En el Quijote leemos: “Y a lo decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doyme a entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta: El grande Homero no escribió en latín porque era griego; ni Virgilio no escribió en griego porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos; y siendo así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya”.
Contra las concepciones academicistas del lenguaje, acota: “La gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dicen erutar, y a los regüeldos, dicen erutaciones; y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el uso y el vulgo”. Si Juan de Valdés estipulaba: “El estilo que tengo me es natural y sin afetación ninguna escribo como hablo; solamente tengo cuidado de emplear los vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir; y dígolo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer, en ninguna lengua está bien la afetación”, en el Quijote asistimos a las bodas de Camacho, donde el licenciado apunta: “El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majadahonda; dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso. Yo, señores, he estudiado cánones en salamanca, y pícome algo de decir mi razón con palabras llanas, claras y significantes”.
A ras de suelo puso Cervantes su idea del estilo literario. A ras de pueblo, a tono con la vena de aspectos, intereses y terrores soterrados que pueblan su novela principal, donde, se afirma, el idioma vernáculo venció al latín. Así, de un salto llegamos a los refranes, producto de la sabiduría popular.
Sancho y los refranes
La sabiduría del tosco y práctico Sancho está en sus refranes. Los dice en toda ocasión, y aunque prolongan o contradicen los asertos de don Quijote y hacen de las pláticas un merequetengue de referencias populares, al principio, ante tanto dicho y refrán, el caballeroso hidalgo reprende a su escudero: “No más refranes, Sancho…, pues cualquiera de los has dicho basta para dar a entender tu pensamiento; y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes, y que te vayas a la mano en decirlos; pero paréceme que es predicar en desierto y castígueme mi madre y yo trompójelas”. “Paréceme –respondió Sancho- que vuestra merced es como los que dicen: “dijo la sartén a la caldera: quítate allá ojinegra”.
“Mira Sancho –respondió don Quijote– yo traigo los refranes a propósito, y vienen cuando los digo, como anillo al dedo; pero tráeslos tú por los cabellos, que los arrastras y no los guías; y si no me acuerdo mal, otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia, y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no viene a propósito, antes es disparate que sentencia”.
No narraremos esa parte en que el ingenioso hidalgo se va volviendo racional y el escudero idealista, pues vamos a quedarnos con el Quijote simpáticamente exasperado por la facilidad refranera de Sancho: “¿Dónde los hallas, ignorante?, o ¿cómo los aplicas, mentecato, que para decir yo uno y aplicarlo bien, sudo y trabajo como si cavase?”.
Se sobreentiende que, si su escudero sabía tanto refrán es porque era campesino, gente de pueblo.
A mediados del siglo pasado Américo Castro advirtió que “los proverbios no aparecen aquí amontonados como en los refraneros, ni artificiosamente engarzados como en La Dorotea de Lope de Vega, sino que surgen como emanación espontánea del espíritu de Sancho”.
En el siglo XIX, el sabio remilgoso Menéndez Pelayo afirmó que “la sabiduría hace del libro inmortal uno de los mayores monumentos folklóricos, algo así como el resumen de aquella filosofía vulgar que enaltecieron Erasmo y Mal Lara”.
Para Mal Lara, considerado el último difusor de la doctrina erasmista en España, “los refranes aprovechan para el ornato de nuestra lengua. Son como piedras preciosas salteadas por las ropas de gran precio, y la disposición da a los oyentes gran contento; y como son de notar, quédanse en la memoria”.
Fragmento del discurso de la Edad de Oro
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos á quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque los que ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes: á nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que deliberadamente las estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo á cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron á cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para la defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado á abrir ni a visitar las entrañas piadosas de nuestra madre; que ella, sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar á los hijos que entonces la poseían… entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mesmo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládase con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar, ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por dondequiera, solas y señeras, sin temor que la desenvoltura y lascivo intento las menoscabasen, y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad… (1,II)
Autorretrato
Se atribuye a Cervantes. Si no es cierto, acúsese a Juan José Arreola, que lo integró a su Lectura en voz alta.
Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos, de nariz corva aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha veinte años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes no crecidos, porque no tiene sino seis, y éstos mal acondicionados y peor puestos, sin correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos: ni grande ni pequeño; la corva viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César, Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizá sin el nombre de su dueño, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades; perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V.
“Los perros ladran, Sancho”…
La muy dichosa frase: “Los perros ladran, Sancho, quiere decir que cabalgamos”, o “señal que cabalgamos” (o cualquier otra de sus populares versiones) no viene en ningún capítulo o aventura de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Saavedra.
Un portal de Internet supone que la incorporación del nombre de Sancho en la frase, que se utiliza para señalar que alguien avanza a pesar de las críticas o de los problemas que se van presentando, hizo presuponer que provenía del Quijote. Y, aunque al último apuntará que un muy antiguo proverbio turco dice: “Los perros ladran, pero la caravana avanza…”, acredita a Johann Wolfang Goethe “la primera constancia escrita de una expresión similar”. El poema de Goethe se llama “Ladran” y fue publicado en 1808:
En busca de fortuna y de placeres
Más siempre atrás nos ladran,
Ladran con fuerza…
Quisieran los perros del potrero
Por siempre acompañarnos
Pero sus estridentes ladridos
Sólo son señal de que cabalgamos…
Alguna vez achacaron la frase a Miguel de Unamuno, pero al fin coincidieron en atribuírsela al poeta nicaragüense Rubén Darío, quien la utilizaba “cuando era criticado por el mestizaje de su origen”, o “para expresar su enojo con la gente”, como afirma algún otro.

