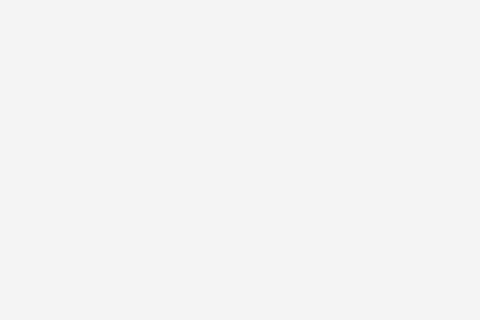
Cosas que la gente olvida
Alan Valdez
La señora venía corriendo en dirección a mí. Gritaba algo que no pude reconocer totalmente como palabras, pero sumado a un rostro que parecía haber sido tallado sólo para expresar el miedo, era más que inútil tratar de entender qué era lo que podía estar gritando. Al pasar a mi lado, pude distinguir que en sus mejillas estaban marcados varios surcos de sal y agua que el llanto y su nada sutil pantomima, se había esforzado en donar como evidencia de haber padecido algo violento. Y justo antes de ponerme a indagar con el otro transeúnte con el que compartía la banqueta sobre la razón del apuro de aquella señora, tres mujeres más corrieron imitando a la perfección los mismos ademanes de la primera, que hasta donde alcanzaba a observar, seguía corriendo sin importarle el tráfico y los puestos de comida rebosantes de grasa nocturna.
Afectado por una prisa sin nombre, pero que fácilmente podía visualizarse como la bandera de todas las corredoras, también comencé a dirigirme hacia donde la brusquedad de mi respiración me indicaba, porque, qué más puede hacer uno ante un ánimo grupal de ir despavorido hacia cualquier parte como si una orden más antigua que esa noche nos hubiera sido dada. Así que mis pies, ahora reconociendo cada uno de sus pasos como parte de una huella colectiva que escapaba de algo que sólo la calle Yaquis sabía cómo demonios se llamaba, me propuse detenerme hasta que el aire se aprendiera la forma completa de mis pulmones.
Me detuve después de cinco minutos en una parada, y durante todo mi sprint de una manufactura cuestionable y risible, por no decir que mi condición era más bien sintomática de años de sedentarismo disfrazado de un sospechoso hábito por lectura, volteé a ver si alguien más me había seguido, o en todo caso, permitido ser guiado por la misma inercia de la carrera sin meta y sin principio como yo. Pero no hubo nadie, y fui recibido sin laurel alguno por un par de morros de bachilleres que me miraron como si yo fuera la amenaza más grande del mundo para la lujuria que se estaba gestando en el débil anonimato del toldo de esa parada de camiones. Les pregunté si habían visto a una señora corriendo con dos bolsas del súper, y con la cara repleta de angustia, como si acabaran de recibir la fecha exacta de la muerte de un ser querido, me dijeron que no habían visto nada. Y me observaron con la misma desconfianza que le tiene uno a la gente de treinta años cuando tienes dieciséis y estás tratando de besuquearte bajo un foco barato que pudorosamente intenta reflejarse en las prendas blancas de un sudado uniforme.
Se fueron hacia donde todos los adolescentes se dirigen. Me quedé solo y con la respiración aún inquieta como cola de perro que celebra la llegada de la mano que acaricia y que da de comer, me puse a mirar en mi teléfono, sin razón alguna, las fotos que había tomado por la mañana de algunos anuncios de “Se Renta” donde sé que nunca voy a vivir. A veces es necesario alimentar, aunque sea un poco, los deseos para que no traten de comerte por dentro. Es decir, las ficciones son, quizá, hasta más necesarias que la verdad para poder habitar de maneras tantito más amables, en este mundo, por esta hora.
Los camiones de esa parada ya sólo iban para el centro, y para llegar a mi casa, estaba obligado a retornar hacia el punto donde había iniciado mi carrera. No tenía muchas ganas de regresarme caminando, pero no traía ni un clavo para pagar el taxi. Y pensaba que mi destino lo había sellado esa comida corrida que consumió mi último billete de cincuenta. Fonda Doña Vere. Cuatro tiempos: sopa de pasta, arroz con un huevo volteado, salpicón con frijoles de la olla, una generosa cantidad de tortillas a mano acompañadas de una salsa verde de molcajete cruda, y una gelatina bastante cuestionable, pero que siendo magnánimo con el temperamento de su misión, quizá hasta podría competir (si se lo propusiera) por un lugar en el menú de cualquier zona de hospitales.
Debo decir que en paralelo a la preocupación, también se alzaba sobre mí la cabeza de la incertidumbre como un centinela corrupto que todo lo narra en favor de la conveniencia de otra criatura aún más corrupta que él, porque al revisar mi tránsito por el día, acabé concluyendo que cualquier otra banalidad que había procurado como parte de mi rutina, tenía la potencia para determinar este destino de viernes por la noche.
Mi esfuerzo por explicar mi presente a partir de todas mis acciones anteriores y empeñándome en determinar cuál había sido la concreta culpable, en realidad era una forma de dibujar un itinerario de causas y consecuencias que me permitiera creer que todo se pudo haber evitado. Terrible proceso de autocomplacencia el hubiera, pero a la vez, sin ese tiempo verbal, que en segundo semestre en clase de Sintaxis Española la maestra Teresita me enseñó a etiquetar como pretérito imperfecto del subjuntivo, esta trama llamada existir, no tendría válvula de presión donde soltar la ansiedad que provoca el asumir que no controlamos absolutamente nada.
Detuve cada uno de mis pensamientos que se tejían a partir de la idea de lo incontrolable, y decidí zambullirme en la noche igual que una foca a la que le perdonaron el vicio del cautiverio. Respiré profundo como si en verdad estuviera a punto de sucumbir al agua de un mar nada prístino. Saqué mi juego de llaves y me las puse a manera de garra de oso entre mis dedos de la mano izquierda.
Volteaba esperando el asalto o alguna de sus metáforas. Un perro, otro caminante que seguramente me veía con la misma sospecha que yo a él. Otro perro más deteriorado. Otro caminante más deteriorado. Pero ninguna presencia que me obligara a comprobar la destreza de un oso improvisado hace veinte minutos se animó a presentarse conmigo. Pasé al lado de los puestos de grasa nocturna, y por fin llegué a la misma banqueta donde me volví parte de una estampida inexplicable. Continúe el recorrido. Había una tienda donde creí conveniente pasar a preguntar sobre la situación, pero nadie me dio razones de nada. Proseguí mi romería, y me cambié la pseudo-garra a la mano derecha cuidando que la llave más larga tuviera el protagonismo del agarre. Me asomaba en cada esquina en busca de algún testimonio de la posible causa que inicio aquella carrera, pero era al mismo tiempo evidente que si se trataba de algún asalto, el personaje principal de esa mediocre comedia de viernes por la noche, ya estaría disfrutando de sus botín muy lejos de ahí.
Atravesé la parte más sola del trayecto, sintiendo cómo mis orejas se apropiaban de cada sonido como si me hubieran dado de alta de la sordera, y entonces el mundo me hablaba con tal nitidez, que cada cosa que pasaba tenía la potencia suficiente para abarcar la noche con la misma ambición que tiene una lámpara de quirófano sobre la carne enferma. Las puertas del colegio Isaac Newton parecían haberse cerrado de forma permanente. Aunque se dejaban mirar algunos avisos de tentativa urgencia. Algo de llevar la cooperación para la kermés del Día de Muertos, algo sobre el cambio de los uniformes para educación física. Algo sobre evitar estacionarse en doble fila. Hasta muy posiblemente, algo sobre ser mejor persona.
Reconocí mi pronta llegada a otro archipiélago de puestos de comida desde varios metros atrás, por el olor a cebolla caramelizada en una parrilla que seguramente jamás ha tenido tregua desde que fue comisionada a su lugar en la cocina. Una docena de personas sostenían en una mano un plato cubierto por una bolsa que ayuda a evitar la tediosa lavada de trastes después de que cada comensal es satisfecho, mientras en la otra, el refresco comprendiendo su lugar intermitente entre cada mordida. Tal destreza yo nunca la he adquirido. Yo no sé comer parado. Yo no sé cómo mantener mi orden de tacos en perfecto equilibrio mientras bebo una Coca. Quizá después de esta página me disponga a entrar en un curso intensivo de azúcar y grasa saturada para por fin asumirme como habitante de este concreto barnizado en negro.
Llegar al omnipresente Oxxo es el aviso de que mi departamento ya está a menos de diez minutos caminando. Entré a comprar un paquete de rollos de papel de baño, dos cervezas y medio casillero de huevos de precio millonario. Envidiable despensa de última hora, lo sé. Abrí la puerta del edificio, luego la cerradura del 101-A. Puse mi garra sobre la mesa, metí el casillero al refrigerador, y me tomé la primera cerveza con tal velocidad que apenas tuve chance de entender el sabor a cebada de la lata de aluminio.
Abrí la segunda, en esta sí hubo pausa, hasta podría hablar de regocijo. En todo caso, esto se trataba de la abolición de una vez y para siempre de la sed. Volví a mirar las fotografías en mi teléfono. Me imaginé mi vida en otra colonia. Parques a diez minutos caminando, perros que tienen citas para arreglarse el cabello, lugares especializados en comida vegana. Renuncié a la construcción de esa otra vida al escuchar una ambulancia y luego una patrulla. Subí a mi azotea y miré a la ciudad prender y apagar sus luces como un árbol de Navidad interminable. Y comencé a imaginarme a aquellas señoras corriendo aún por las calles de la Ciudad de México sin posibilidad de descanso alguno. Siempre huyendo quién sabe de qué clase de monstruo de mierda hasta darle la vuelta al mundo para darse cuenta de que no hay forma de escapar.
Sentí algo muy parecido al asco al repasar aquella imagen. Tiré las latas a la basura. Me acosté. Cerré los ojos. Se escucharon sirenas. Después de unos veinte minutos acostado y de estar replicando una y otra vez la escena de las cuatro mujeres, comprendí que dormir sería una joya a la que ya no tendría derecho, y por primera vez en muchísimos años tuve ganas de creer en Dios, aunque el deseo me duró hasta que el sol apareció de nuevo.


