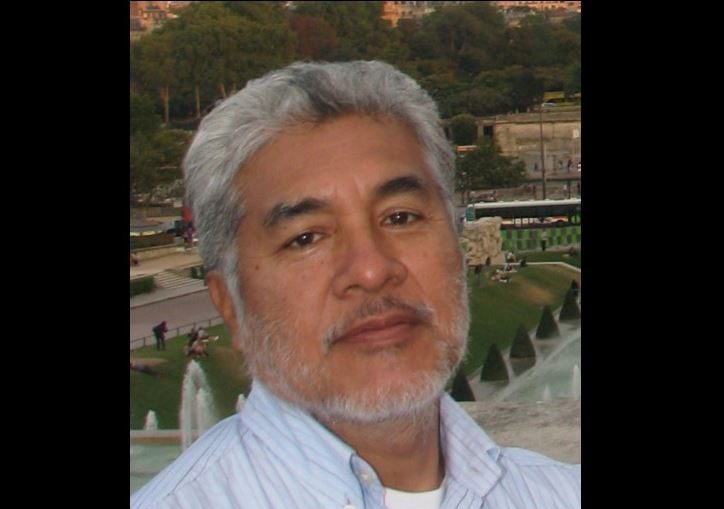
Silvestre Pacheco León
Si se mira de cerca es posible describir los estragos dejados por el huracán Otis en la costa guerrerense a lo largo de unos cien kilómetros, desde Acapulco Diamante hasta San Nicolás en el municipio de Coyuca.
En un viaje relámpago desde Chilpancingo al puerto de Zihuatanejo pudimos observar la ferocidad del viento huracanado desde la cercanía con la caseta de la Venta donde la autopista se estrecha con señalamientos para dar lugar a las maniobras que brigadas de trabajadores con maquinaria pesada y camiones de volteo realizan para retirar el lodo, los árboles y las piedras que invadieron en deslave la carretera.
Todo el camino está transitable gracias al trabajo de las brigadas en las que destaca el de los electricistas y peones que reparan los socavones que a cada tramo dejó el violento desahogo de la lluvia torrencial que trajo el huracán, bajando por las hondonadas con un violento caudal que arrastró de los cerros pesado material sólido chocando con la estructura de la carretera.
El espectáculo que se puede mirar por el camino hasta Coyuca es desolador y ayuda a dimensionar el miedo que sufrieron los habitantes de Acapulco y sus vecinos aquella madrugada del 25 de octubre.
Puede parecer increíble pero son muchos los frondosos y gigantes árboles de parota que yacen inertes arrancados desde su raíz por esa fuerza descomunal del viento categoría cinco que, sin embargo, en Acapulco respetó casi todas las estructuras de concreto. Todavía se ven los hilos de agua limpia bajando por los desnudos lechos de las barrancas que bajan de los cerros.
Los techos de lámina de zinc que se hicieron moda por lo baratos para aminorar el calor del sol en casi todas las casas, volaron ligeros como los tendidos de papel de china ante un ventarrón. Las piezas de lámina quedaron hechas añicos y retorcidas como las hojas de papel que uno empuña, inservibles para reusar pero peligrosas para su manejo por el filo cortante del metal enterrado en el fango.
El huracán tempestuoso nos obligará a modificar aquel dicho sobre lo dúctil de las palmeras que se doblan pero no se quiebran por fuertes que sean los vientos, pues en contra de ese dicho se ven muchas que Otis arrancó de raíz a pesar del abigarrado, profundo y extenso entramado de sus raíces.
Hay huertas de cocotero con casi todas sus palmeras desmelenadas y tallos torcidos y doblados anunciando una escasez de cocos y su aumento de precio del agua fresca y sus dulces.
Abundan los charcos y las lagunas temporales en las partes más bajas del terreno, muchas de ellas como basureros con el agua verdosa que amenaza en convertirse en criadero de zancudos.
El paisaje costero está de luto y silencioso con sus árboles estragados y el sol calcinante. La gente escasea en las pequeñas poblaciones como si la hubieran expulsado de repente y en el campo se extraña la ausencia de animales que hacen pensar en que se remontaron por el susto.
Es raro pero como dice la gente, el huracán afectó igual a pobres y ricos, los primeros por sus paredes hechas de cartón y materiales de desecho, a la medida de su economía, a los segundos por la tabla roca y los plafones de cascarón que les vendieron los constructores sin escrúpulos.
En Coyuca de Benitez sólo la estatua de doña Faustina saludando a los viajeros se mantiene incólume a pesar de que frente a ella un techo de la gasolinera nueva se encuentra en el suelo y que en los pueblos las casas se quedaron abandonadas, sin gente que las habite porque ya no tienen paredes ni techos, ni animales domésticos.
Un aire raro respiramos a nuestro regreso en esta parte de la costa. En todo el tramo que va del retén militar de Bajos del Ejido a Pie de la Cuesta, el Pedregoso, Cerrito Rico parece un campo bombardeado. De por sí saturado todo el tiempo, ahora es un lodazal con los techos de casi todas las bodegas levantados y destruidos. El humo de la basura incinerada inunda todo el ambiente, pero los grupos de gente reunida en cualquier sombra que encuentran parecen ajenos a la fetidez.
Ya un comedor del Ejército ha terminado de servir el almuerzo y el personal descansa en su campamento cerca de la gasolinera. Más adelante son muchachas como de secundaria las que descalzas y entre el polvo parecen estar a la caza de algo, quizá de la ayuda que llega de manera esporádica. En otro lado son hombres jóvenes los que también están reunidos.
De ida vimos en El Conchero una larga fila de sombrillas coloridas de gente mayoritariamente mujeres recibiendo sus cajas de despensa en el rayo del Sol y a bordo de la carretera donde los tráilers fletados bajan su carga con el apoyo de los militares.
Más adelante una niña de unos 12 años nos hace señas desde la puerta de su casa pidiéndonos agua. La gente demanda pañales y agua embotellada, pero también dinero. Hay un mar de familias pidiendo “lo que sea su voluntad” a los viajeros.
Una de mis sobrinas por la que pensábamos pasar al puerto de Acapulco vive en el fraccionamiento Hornos, por cierto la calle se llama Mogote para denotar que su casa está en un terreno elevado, muy agradable en tiempos normales porque recibe el viento fresco que viene del mar, pero el peor para defenderse de un huracán.
Mi sobrina hasta después de 15 días pudo contar su experiencia con ecuanimidad de lo que vivió aquella noche con su hija y su marido refugiados en la parte que consideraron más segura de la casa, después de que miraron cómo voló una de las ventanas desprendida por el viento.
Vanesa nos contó que parecía que todo el viento del huracán se había metido a su casa para causar miedo y estragos porque después de desprender la ventana, con gran estruendo el viento tiró la puerta de fierro y después una y luego otra pared que los dejó inermes. Por fortuna dice que ambas paredes cayeron hacia la calle y no sobre ellos, aunque al otro día, ya con la luz del amanecer se dieron cuenta de que sus vehículos estaban aplastados.
Cuando pasó todo apenas sí pudieron creer que habían sobrevivido porque se quedaron prácticamente sin casa y con sus vehículos aplastados y la calle cerrada.
Nada supimos de Vanesa hasta dos días después del huracán. A través de su hermano que vive fuera del país nos enteramos que estaban bien, que tenían agua y comida, pero le urgía una lámpara porque en las noches vivían en tinieblas y con el temor de estar inermes con tanta inseguridad.
Cuando le ofrecimos ir por ella lo agradeció y creo que le sirvió mucho para su salud mental saber que había familiares pendientes y preocupados por ella, por eso buscamos tener una relación fluida con ella.
Mi familia había elaborado toda una estrategia para rescatarla pero decidió quedarse al cuidado de sus cosas.
Después de 20 días mi sobrina no sabe lo que hará, y aunque cuenta con ayuda de dinero dice que espera que la vida se normalice en el puerto para reiniciar su negocio de comida para banquetes, y seguro hay muchos paisanos que piensan como ella, que es cuestión de tiempo para que todo vuelva a su cauce, lástima que ni el optimismo pueda ayudar a que eso sea pronto.


