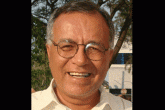Florencio Salazar
Existe un universo de personas con una imposibilidad para la calma. Yo soy una de ellas. Alma Delia Murillo.
Se aproxima el fin de año y empiezan a pasar los tráiler de muchas películas que tenemos en la memoria. Son ráfagas, momentos de nuestras diferentes edades. A mayor edad más recuerdos de la otra punta. Los recuerdos son como los sueños, como las viejas fotografías en blanco y negro, algunos a color.
Mi recuerdo del Chilpancingo de los cincuenta y sesenta es ocre. Nací en el barrio de San Mateo pero mi infancia transcurrió en San Francisco. Vivíamos en un departamento de mi tío Gonzalo Alarcón Adame, enfrente de la plazuela, lugar de juegos y competencias. En plataformas de madera montadas sobre ruedas de balines y con el manubrio de un mecate para girar el eje delantero dábamos vueltas veloces. Uno conducía y otro empujaba; luego cambiaba el turno. Atrás del templo está una barranca y la barranca desciende con su cresta de basura hasta el río Huacapa. Sacábamos cartones de los desperdicios y sobre ellos nos lanzábamos en la pendiente levantando polvo que reverberaba en la fragua del mediodía. Una mañana estábamos la bola de niños sentados en la larga banca de la plazuela. Pasó un panadero al que empezaron a gritar: “¡Porfirio Díaz! ¡Porfirio Díaz!”. Saqué la cabeza para que una piedra se estrellara en mi frente. Bañado en sangre y llantos llegué con mi mamá; ella me curó con alcohol y tela adhesiva. Durante muchos años tuve una cicatriz visible. Ahora oculta, percibo sus bordes con mi tacto. Jugando en una huerta caí en el tanque de agua; casi me ahoga. Qué experiencia tan espantosa los segundos desesperados al no poder controlar el cuerpo y salir a la superficie. También me mordió un perro y me picó un alacrán. La mordida me fue curada con plasmas de chile ancho en vinagre y del alacrán evité su veneno tomando un huevo crudo. Mi madre era una maga. Supongo que todo aquello fortaleció mi sistema inmunológico, además de los litros de emulsión de Scott que mi amada Arcadia surtía en grandes cucharadas a todos sus hijos.
No podían faltar las “guerritas”, para las cuales teníamos dos armas. Un barrote de 40 centímetros de largo por unos cinco o seis centímetros de ancho, preferentemente cuadrado. En la punta del “cañón” asegurábamos con un clavo doblado una liga que funcionaba como resorte y en el otro extremo poníamos la cuña para montar en ella otra tira de madera sujeta con ligas. Al estirar el resorte con un palillo de paleta este quedaba sujeto en el disparador. La otra “arma” era un liga entre los dedos índice y pulgar para lanzar pedazos de cáscara de naranja. Los ligazos ardían. Nos proveíamos de ese “parque” en las juguerías del mercado Nicolás Bravo, ya desaparecido. Recoger los palillos de paleta en la calle y las cáscaras de naranja significó más fortaleza inmunológica.
El Dr. Lidio Sánchez Vázquez, padre del escritor Juan Sánchez Andraka, era un homeópata muy competente: autor de un libro de medicina y ex profesor de la Escuela Nacional de Homeopatía, venía de Chilapa a Chilpancingo una o dos veces a la semana a dar consulta. Hombre sabio de suave conversación. Un día llevé a mis hijos a su consultorio. Me dijo que los niños –principios de los años setenta– padecían enfermedades porque tenían debilitado su sistema inmunológico. “Hay que dejar que los niños anden descalzos, se mojen en la lluvia, jueguen con el lodo, incluso que coman tierra; y que tengan paperas, viruela y sarampión. Con los cuidados necesarios no les va a pasar nada. Esos juegos y contagios harán niños fuertes, sanos”, dijo. También dijo que los cuidados excesivos de las madres hacían enfermizos a sus hijos y le quitaban algo de la alegría a su infancia. Recordé, entonces, cuando en el patio de un vecino de Amado Nervo, en el barrio de San Mateo, jugábamos a guerra de lodazos. Hacíamos bolitas del lodo que tomábamos de las porquerizas. Yo tuve paperas y sarampión. Ignoro calenturas y dolores de cabeza, nomás tuve dolor de muelas en la adolescencia. Y estoy agradecido con ese dolor de muelas porque me hizo lector.
Chamacos de primaria íbamos de “pinta” a las huertas que había a las orillas del Huacapa, entre la presa de Cerrito Rico y hasta donde actualmente está el monumento de Luis Donaldo Colosio. Nos metíamos a cortar mangos, guayabas, sandías, jícamas, nísperos y huamúchiles. Había varías pozas y las ramas de los ahuehuetes eran trampolín para los clavados. Ahí nunca me metí, nadar no ha sido mi fuerte. Irse de “pinta” era un riesgo. En esos años todos nos conocíamos y no faltaba la voz del sobresalto: “Van a ver, los voy acusar con sus papás de que no fueron a la escuela”. Luego había que llegar a la casa calculando la hora de la salida de clases, pero nos denunciaban las asoleadas y los pelos parados.
Fui un niño emprendedor. Con las docenas de comics que me regaló mi hermano Guillermo puse mi negocio de alquiler en la banqueta de enfrente de la casa; luego compré cajas de dulces y galletas y tenía buen flujo de efectivo. La quiebra llegó cuando tratando de expandir el negocio y diversificar los productos empecé a vender cigarros. Mi papá tomaba diariamente dos cajas de Raleigh con filtro: “me los anotas”, pero en un bloque de hielo. En aquel momento yo no sabía que los cigarros costaban un peso pero dejaban de utilidad solo cinco centavos. Es la razón por la que en muchos restaurantes los cigarros se pagan de inmediato. Entre esos y otros créditos forzados perdí en un mes como cien pesos. Al fracasar también dejé de pagar como 50 pesos al proveedor.
Mi primer recuerdo infantil es un sueño. Niño, de acaso un año, me veía parado en la cuna sujetándome en los barrotes. En el centro del cuarto había una gran palmera. A lo largo de su elevado tronco una camioneta tipo Station, de latón verde limón con llantas blancas, subía y bajaba, bajaba y subía. Era una camioneta de juguete que se desplazaba ante mi mirada contemplativa. El sueño pasó varias veces como una buena película. No he alcanzado a comprender su simbolismo y menos porque vi una camioneta y una palmera que, supongo, no conocía.
Mas no hay que confiarse. Sabemos lo que no sabemos porque la memoria sabe más que nosotros.