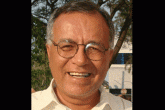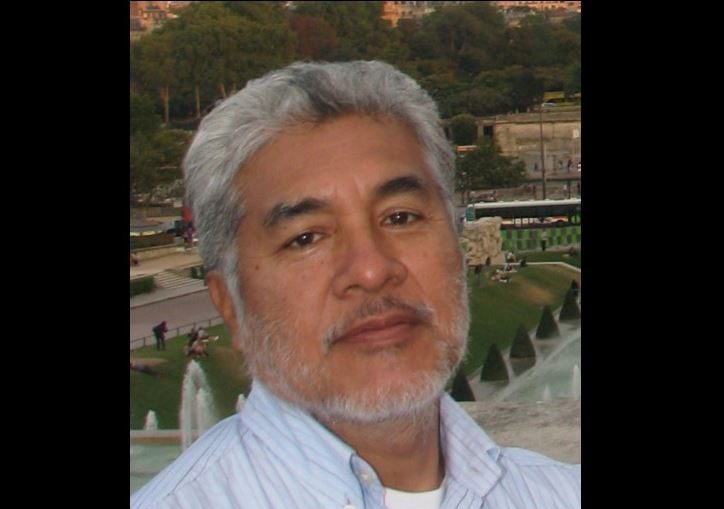
(Segunda parte)
Silvestre Pacheco León
Con el compromiso renovado de continuar por el camino de las transformaciones sociales que demanda la mayoría de los mexicanos, cruzamos la ciudad de Atoyac rumbo a la sierra, ya con el calor del medio. Voy pensando en la plática con Arturo García en la idea de que es forzoso defender nuestro estómago, lo que consumimos, como el único territorio libre acosado por esa avalancha de publicidad de todos los días y por todos los medios desplegada por las empresas trasnacionales dirigida a los niños que son los futuros adictos a la comida chatarra que los enferma para engrosar luego la clientela de los laboratorios farmacéuticos y de la medicina que hace negocio con ellos.
Pensando en ese tema que ha cambiado el sentido del gusto tradicional de nuestras familias voy recordando que cuando mis hijos eran pequeños, con el afán de nutrirlos con alimentos frescos y sanos conseguí que nos entregaran en la casa la leche bronca recién ordeñada, pero me enfrenté a la reacción de mis niños a quienes les parecía demasiado fuerte el olor a vaca porque ellos estaban ya acostumbrados a tomar la leche envasada a la que se le denomina “de cartón” porque su empaque ha sustituido al origen vacuno de la leche.
Con esos temas ocupando mis pensamientos no me di cuenta del momento en el que nos perdimos en las calles de Atoyac hasta que el carro se detuvo para preguntar al joven motociclista cómo salir del atolladero en el que nos metió una obra pública que tenía cerrado el paso conocido.
Por fortuna, ante nuestro aturdimiento, dimos con un joven atento y servicial que se ofreció de guía para conducirnos por la vía alterna y siguiéndolo fuimos a parar a la calle del panteón municipal donde Israel tuvo ya la referencia para llegar al vado de la salida y luego a la carretera que lleva a la sierra.
Fue ya en la salida cuando Palmira y yo reparamos en la ausencia del perfumado olor a café que inundaba la calle principal cuando en los años ochenta de paso a la Ciudad de México era obligado para nosotros pasar a surtirnos del grano cuyo olor nos mantenía despiertos todo lo largo del camino.
Ahora Atoyac ya no es el pueblo descrito por José Joaquín Blanco en sus crónicas de 1982 cuando acompañaba al finado Arnoldo Martínez Verdugo en su gira electoral. Ahora es una ciudad que se extiende en nuevas colonias y crece para arriba, con muchos edificios modernos y la presencia de grandes tiendas comerciales.
Abundan las casas de crédito, de esas que ofrecen todo en abonos pequeños con infinidad de clientes deudores y las que prestan sin aval y a muy alto interés sin más requisitos que una copia de tu INE y número de celular.
Aquí se repite lo que ya hace muchos años Vaclav Havel, el primer presidente de la República Checa, había observado en el mundo que el fenómeno de la globalización no solo uniformaba con la moda, sino también con los gustos en la comida y hasta en el diseño y mobiliario de los negocios, todo para fomentar el ánimo de comprar.
En Atoyac las motocicletas abundan y los motociclistas también se han convertido en una plaga aquí y en un riesgo constante para quienes manejan porque la mayoría no usa casco ni conoce las reglas básicas del conductor.
Aquí también se observa una crecida adicción a los teléfonos celulares y la misma mala costumbre de no dejarlos mientras conducen. Y ni modo, porque el mal crecerá cuando la señal cubra todo el territorio nacional, por eso pienso mejor en buscarle lo positivo a la globalización y a los avances tecnológicos y digitales.
Los programas del gobierno federal de apoyo a jóvenes estudiantes, aprendices, sembradores de vida y el de la Pensión Universal han creado un efecto notorio en la vida de las comunidades por su crecido poder de compra. El dinero ha reactivado el comercio aunque nada es comparable con el negocio de las bebidas alcohólicas que han incrementado el índice de borrachos como un mal que todo mundo se siente obligado a soportar porque su consumo es de todos los días.
De por sí en los pueblos dominaba la costumbre de viajar los domingos a la cabecera, ahora con los apoyos federales eso se ha generalizado. Los pueblos quedan sin gente y en las casas solo se escuchan los ladridos de los perros que se quedan encerrados a su cuidado.
Unos van a la misa, otros al mercado o a los centros comerciales, la mayoría a pasear gracias a la autonomía ganada con la compra de sus propios medios de transporte y la solvencia para pagar la gasolina.
De todo esto vamos comentando en el camino curveado donde solo los anuncios en la carretera nos indican el nombre de los pueblos que vamos pasando, pues por la misma orografía del terreno y el trazo de la carretera no alcanzan a verse.
Primero es Rincón de las Parotas, San Andrés de la Cruz, Santiago de la Unión, El Cucu-yachi son los nombres de los pueblos donde por cierto no vemos anuncios de que se vende café, quizá porque todo mundo sabe que es el cultivo fundamental de la sierra como la sal en la costa, pero andan las mesas con frutas, pencas del plátano que llaman repúblico, más grande que el común, de cáscara gruesa. Hay también guanábanas gigantes y jugosas a precio casi regalado, miel de abeja envasada y ya se anuncia la temporada de mangos con las floración de los árboles.
En poco más de media hora de camino ya entramos al poblado de Río Santiago, nuestro destino. Nos separamos de la carretera por una pequeña desviación que era el antiguo camino camino a la orilla del río. Allí, a pocos pasos y a mano izquierda, en una ladera de la loma retajada a pico y pala está la casa de los Zeferino, amplia y de concreto con alto techo de teja y corredor que es como un balcón mirando al río cuya corriente resbala sobre grandes lajas.
La familia en pleno nos recibe como si nuestra visita fuera un gran acontecimiento. Don Chon está en primer lugar con su bastón en la mano y su mujer a un lado, Omar que es su hijo mayor nos saluda atento y es quien nos presenta a toda la familia. Luego, sin tiempo para estirar las piernas y quitarnos lo mareado nos invitan a sentarnos mientras sirven el café que es nuestra tercera taza en el día, la cual acompañamos con el rico pan de pueblo que un joven pasa vendiendo por la calle.
En seguida, como si supieran que tenemos el tiempo medido para la visita nos invitan a conocer y recorrer el patio de la casa y el primer molino de nixtamal que tanto ayudó en el quehacer doméstico a las mujeres de la comunidad encargadas de la tarea de alimentar a los miembros de la familia, y durante la cosecha las responsables de hacer las tortillas para dar de comer a todos los peones contratados para limpiar y cosechar las huertas, en total, dos meses de intenso trabajo en los que se ahorraban el trabajo de moler el nixtamal gracias a la visión empresarial del abuelo de Israel quien fue dueño también de la piladora de motor.