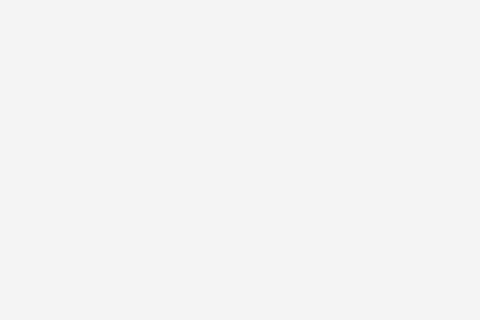
Gibrán Ramírez Reyes
Memoria y olvido
Cuando era ayudante de profesor, hasta hace poco más de cuatro años, Octavio Rodríguez Araujo –el profesor– y yo notábamos que cada vez era más complicado transmitir algún significado del 2 de octubre de 1968 a los estudiantes de licenciatura, aun si éstos eran avanzados. Siempre preguntamos con magros resultados qué significaba la fecha para ellos –y para muchos, no significaba nada.
Creo que era normal y no atribuible a los jóvenes. Yo, por ejemplo, nací dos décadas después del suceso y si no hubiera tenido padres politizados es muy probable que no me enterara con mucho detalle de lo que significó el movimiento estudiantil. En mi escuela de Iztapalapa, cuando hubo que llevar periódicos para explorarlos –siguiendo el programa escolar de español– la profesora me reprendió por llevar La Jornada. “Gibrán, había que traer un periódico de noticias, no uno de política”, me dijo, y yo me sentí ridiculizado en medio de todos los que sí llevaban La Prensa y Ovaciones, como debía de ser. Noticia eran, entonces, los asaltos y asesinatos, violaciones y nota roja en general, no “la política”, las marchas y los memoriales. Entre nosotros, en la escuela, no existía el 2 de octubre. Nos enseñaban de otra historia, más bien lejana, poco vinculada al presente –y a la realidad. No creo ser un caso aislado o casual.
Sin embargo, tampoco se avista un plan maestro de la educación oficial para despolitizar el acontecimiento. La desmemoria opera por otras vías, como el escaso cultivo de la historia del presente como disciplina académica, o la fuerza de los principales flujos discursivos, a saber: a) la demonización de personajes específicos para salvar a la cultura política priista –de modo que la memoria del proceso se redujo a la memoria de Tlatelolco en los principales medios de comunicación– y b) el de aquellos que, con calzador, quieren ver en el 68 el inicio del fin del priismo, que tampoco fue en modo alguno.
Así, tirios y troyanos quieren despojar al movimiento de su historia de carne y hueso. Joel Ortega, por ejemplo, dijo que era una estupidez creer que el movimiento hubiera empezado con un pleito callejero. Arturo Martínez Nateras, por su parte, ha reivindicado la idea de una conspiración comunista –en la cual, claro, él habría tenido notable papel. Cada quién cuida su biografía.
El resultado es que hay una narrativa oficial mezquina y un discurso opositor mitificador pero marginal. La verdad, que tarda en abrirse paso, no es movilizada políticamente, y ahí la memoria naufraga. Quizá, más que hablar de los logros de una generación martirizada y precursora, tenga caso hacer notar que los movilizados eran jóvenes normales, a veces ni siquiera politizados; que, en el primer momento del movimiento, tuvieron un papel protagónico los que tenían entre 15 y 18 años, junto con la gente de los barrios e incluso porros que se involucraron, generando una identidad juvenil bastante transversal; que aquello que los unió fue la repulsa al autoritarismo asfixiante, que clausuraba incluso el derecho al desmadre y golpeaba estudiantes con brutalidad innecesaria, con torpeza. Y que en la confluencia con universitarios politizados, esas experiencias agraviantes se vincularon con ideas sobre el régimen político y demandas concretas, lo que hizo que cientos de miles ocuparan las calles. Tendría caso, también, hacer notar que el Ejército Mexicano tuvo que intervenir porque los jóvenes ganaron la batalla de las calles a la policía del Distrito Federal, con un respaldo social sin precedente –porque no hay movilización policial que aguante un despliegue social proporcionalmente tan grande. Ariel Rodríguez Kuri ha escrito de modo formidable los trazos de esta historia.
Tal vez el secreto de la memoria esté en reconstruir la cercanía de la historia –su carne y su hueso– y vincularla con su contenido heroico. Los recientes sismos lo mostraron claramente: cuando surge esta conexión, la memoria social funciona: la solidaridad de que hablaban nuestros abuelos y padres y medios de comunicación y gobiernos se hizo presente en quienes nacimos después de los terremotos, porque sí se aprende en cabeza ajena. Una memoria viva del agravio de 1968 tendría un efecto equivalente. Serviría como capacidad política para sobreponerse al autoritarismo que hoy se vive en otras regiones y en aspectos de la vida social. Es decir, para tener reflejos antiautoritarios así como ya los tenemos antisísmicos.
No hay tales, todavía, pero soy optimista. El lunes pasado, después de algunos años, volví a preguntar a mis alumnos –de 18 y 19 años– sobre el 68. Sé que no son una muestra socialmente representativa, pero el cambio generacional es alentador. Mucho más que los de antes, están convencidos de la importancia del acontecimiento. Pienso que ha sido Ayotzinapa lo que ha dejado que Tlatelolco vuelva a escucharse con fuerza, aunque también muestre lo que Rodríguez Kuri llamó el lado oscuro de la luna: esa amplia franja silenciosa que grita para sus adentros una apología a la represión, que en 1968 fue mayoritaria y que hoy pesa todavía.
