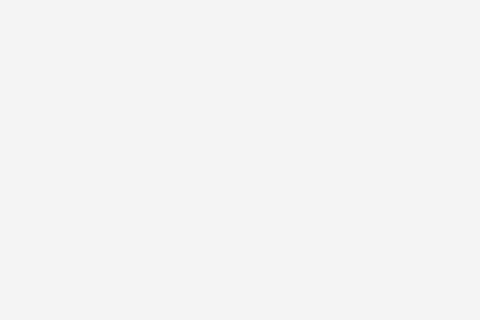
Federico Vite
(Primera de dos partes)
Si usted es habitual visitante de este espacio seguramente ya sabe que me interesa describir los usos y costumbres de un medio tan enrarecido como el literario, un continente agrio, poco humano, claro, pero lleno de humanistas. Bajo esa premisa entremos a Iluminaciones y fulgor nocturno (Traducción de Ana María Moix y Ana Becciu. España, Seix Barral, 2017, 284 páginas), de Carson McCullers.
Me asomo con mucha curiosidad a un diario, titulado en este libro Iluminaciones. Se trata de un documento en el que la escritora nacida en Alabama en 1917 cuenta sin afectaciones sentimentales su estancia neoyorquina durante la primera mitad del siglo XX. “Entonces Harper’s Bazaar compró Reflejos en un ojo dorado por quinientos dólares, y todas las mañanas yo iba a la oficina a trabajar con el editor. George Davis era talentoso, encantador y corrupto. Un día me dijo: Teniendo en cuenta que no te entiendes con Reeves (su esposo) y vives en un apartamento miserable, ¿por qué no vienes a vivir conmigo?”. Ella, bajo ciertas reservas, aceptó. Se fueron a Brooklyn. “Y una vez que hube instalado a Reeves en un apartamento mejor, me sentí libre para mudarme con George”.
Relata que uno de los amigos más cercanos de George era el poeta W. H. Auden, quien se fue a vivir con ellos. Ese amigo tenía otros amigos, así que algunos de los asiduos a esa casa amplia eran el poeta Louis MacNeice, el narrador Christopher Isherwood, el polígrafo Richard Wright, el compositor Aaron Copland , y los geniales Jane y Paul Bowles.
“Auden tenía alma de maestro, hablaba conmigo acerca de Kierkegaard y, por primera vez, escuché el Dichterliebe. Algo extenuada por todas aquellas ideas nuevas, me iba a casa de Gypsy a refugiarme. Allí lo más complicado que uno se podía encontrar, si salía al huerto y descubría las preciosas manzanas verdes, era un ‘Haré un strudel para esta noche’”.
Como bien nota, Carson se alejaba de aquellas personas mayores y buscaba a las de su edad. Se siente más cómoda evitando el prototipo del wunderkind. Pensaba en su trabajo todo el tiempo, se angustiaba a más no poder por la lentitud con la que desarrollaba sus textos, pero lejos de capitalizar el conocimiento de las personalidades con quienes literalmente vivía, ella prefería –y se afanaba en buscar– la tranquilidad doméstica de una casa sureña. “A pesar del estímulo que Brooklyn Heights significaba para mí, o justamente por ese motivo, yo vivía añorando mi hogar. Entonces alguien me sugirió que me fuera a Yaddo, una colonia de artistas”. En ese momento de su vida, McCullers ya había publicado El corazón es un cazador solitario (1940), ya había vendido Reflejos de un ojo dorado (1941), Hollywood le coqueteaba; los críticos literarios de Estados Unidos la consideraban una refrescante revelación que había escrito un libro poderoso, sensible y revelador. Palabras que suelen colgarles a muchísimas personas que hacen bien su trabajo escritural; también hay gente que porta esos adjetivos pero todo es mera y simple publicidad. Así que si usted encuentra esos calificativos en un cintillo publicitario en la portada de un libro (no importa el orden que tengan: sensible, revelador, poderoso), tómese un tiempo. Hojee el documento en cuestión y pregúntese algo simple: ¿quiero comprobar si este libro merece esos adjetivos o sólo quiero leerlo porque me agrada el autor, o lo quiero porque alguien me lo recomendó? Cualquiera de las opciones es válida, pero por favor, pregúntese eso, es el primer paso para normar un criterio de lector.
Cuando la autora de La balada del café triste (1951) se mudó de Brooklyn a Saratoga Springs, New York, tenía 23 años. Estaba en una especie de atolladero sentimental. Cambió de barrio pues. Se fue a un sitio tranquilo. La antigua ciudad de Saratoga, refiere Carson, era un bálsamo. Ella caminaba por el barrio y visitaba con frecuencia al bar New Worden. “Allí conocí a muchas personas importantes: Katherine Anne Porter, Eddy Newhouse, John Cheever, Colin McPhee, la máxima autoridad en música balinesa, y varias más”. Obviamente estamos ante la crema y nata de los narradores de aquel tiempo, tipos que gozaban la vida bohemia y llamaban mucho la atención, pero no por su obra sino por las longevas parrandas y escándalos que protagonizaban. Durante los paseos por el barrio conoció también a Eddy Newhouse, cuentista del New Yorker. “Me pidió insistentemente que escribiera algo para dicha publicación. Entonces, un día escribí un cuento titulado The jockey. Recuerdo que lo escribí en dos días, y Eddy estaba encantado; también el New Yorker. Podría mencionar los montones de rechazos de New Yorker recibidos posteriormente, ya que el New Yorker tiene cierto estilo que, por decirlo, no es el mío. Pero pagaban por palabra y mejor que nadie, de manera que cuando me ofrecieron un contrato de exclusividad con ellos, lo acepté”. Es obvio lo que ocurre acá, y es algo que aún pasa, ya sabe usted, alguien que conoce a alguien y ese alguien te lleva con los que toman decisiones importantes. Es habitual, digamos, entrar a un círculo rojo gracias al salvoconducto de una recomendación. Lo interesante acá es el mecanismo para abrir las puertas de la República de las Letras.
Parece que desde hace mucho tiempo se maneja igual el sistema de apoyos y espaldarazos a escritores, aunque siempre es importante señalar que para recibir ese apoyo el aspirante debe forzosamente tener cinco minutos de fama. Es decir, haber publicado en una editorial importante, ser bien valorado por el grupo de expertos de esa República de las Letras y, por supuesto, venderse bien. Para eso, me parece prudente, anexar un pensamiento más de McCullers: “En aquella época, mi situación en lo referente a agentes literarios fue, como dicen los informativos, muy fluida. Primero tuve un agente, Maxim Lieber, que súbitamente se afilió al Partido Comunista y se fue a México, dejando mis carpetas muy desordenadas. […] Tennessee Williams fue quien me presentó a Audrey Wood, su agente, que me pareció insoportable, pero aguantable hasta que pude escoger otro. Entonces mi abogada, Floria Lasky, que fue mi mejor amiga y consejera jurídica durante veinte años, descubrió por fin al agente apropiado. No encuentro palabras de elogio para Floria Lasky, quien me defendió de muchísimos locos”. McCullers dice locos a otro tipo de agentes que intentaron dañarla e incluso la demandaron porque afirmaban que ella no había escrito algunos de sus libros. Antes de ingresar a ese apartado y de asomarnos a la opinión que Carson tenía de los monstruos de aquel tiempo, Hemingway y Fitzgerald, déjeme decirle que los usos y costumbres del medio literario suelen ser los mismos de antaño. Si el mundo ha cambiado, ¿por qué la República de las Letras sigue mirándose los zapatos y reproduce un esquema viejo: publica, valora, aplaude y propicia el olvido de esa gloria reciente? De eso hablamos la siguiente semana.


