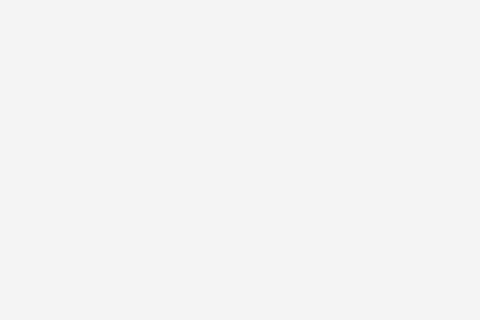
Federico Vite
(Segunda de tres partes)
Más que una cuentista, la estadunidense Edith Pearlman toca el mundo de una forma brutalmente femenina. Es una escritora realista que critica y describe los usos y costumbres de la clase media de su país. Analiza esa clase social con muchas variantes a lo ya hecho por Raymond Carver y por John Cheever. Focaliza sus historias en las mujeres de edad avanzada, aunque también se preocupa por la juventud y la madurez femeninas como pocas autoras lo han hecho. No saca provecho de las clases marginadas ni se cuelga de las penurias del hambre y el desempleo para construir un discurso que pinta diagramas del caos, un discurso que folcloriza las carencias económicas. Pearlman retrata preocupaciones existenciales; ya sea una enfermedad, el abandono, la orfandad, el fin del amor en pareja o la muerte. Escribe para eternizar la belleza de lo efímero.
A principios de la década de 1990, Edith Pearlman contrató a una agente, su amiga Jill Kneerim, quien pasó una década tratando de vender los primeros tres libros de cuentos. Pearlman envió su material a concursos literarios; gracias a ello publicó Vaquita (1996), Love among the greats (2002) y How to fall (2005), en editoriales pequeñas. Pearlman siguió escribiendo. No pensó que alguna editorial comercial se interesara por su siguiente libro. De pronto llegaron los correos electrónicos de Ben George, editor de Lookout Books, quien publicó Binocular visión, con el que obtuvo el National Book Critics Circle y gracias a ello Pearlman pudo tener los lectores que ahora tiene.
Miel del desierto (Honeydow. Traducción de Ramón Buenaventura. Alianza de Novelas, España, 2017, 320 páginas) reúne 21 cuentos con gran mérito literario, textos que muestran el absoluto domino del oficio. Cada una de las historias retrata un momento esencial en la vida de los protagonistas (para el canon latinoamericano del cuento hay muchos personajes en los textos de Pearlman), la autora encadena acciones que ocurrieron en distintos momentos (a veces en el pasado remoto; otras tantas en el pasado inmediato) para moldear a la perfección la historia que crece soterradamente hasta propiciar la epifanía.
La prosa es directa; sin adornos ni florituras. Pearlman otorga mucha importancia a la vida cotidiana, a los espacios que habitan los personajes (casas, castillos, jardines, habitaciones de hospital, escuelas y parajes campiranos); desde la cotidianidad (gracias al paso del tiempo en charlas de sobremesa, en las comidas, en trabajos y en pasatiempos) se revela de manera abrupta el fracaso, los miedos, la soledad y la muerte. Sus personajes poseen una dualidad que asombra; toman decisiones impulsados por el miedo, pero poco a poco retoman la dimensión de esa realidad y asumen la corriente vital de la existencia con un sentido plenamente humano.
Los destinos de los personajes están signados por la soledad y por la muerte, asuntos insoslayables para una escritora realista, aspectos que tienen relación directa con los espacios que habitan los personajes, pues en ellos anida ya la idea del féretro y amueblan su ataúd sin darse cuenta; por ejemplo, un hombre que usa su baño para espiar a una pedicurista que se sabe observada y disfruta ese hecho; una habitación pequeña en la que una niñera descubre involuntariamente un secreto sobre los bebés que cuida; el bar de un hotel; la biblioteca de un crucero por el Caribe; un hospital que parece un castillo; el salón monocromático de una pareja que necesita algo más de color en su vida; una tienda de antigüedades que visitan personas casi igual de viejas que los objetos exhibidos; un internado para señoritas; una oficina. Sitios que amoldan espíritus, eso parece decirnos la autora y lo hace con autoridad incuestionable.
Se trata de una cuentista con mucha fortaleza y con gran conocimiento de la narración en corto, porque el libro puede leerse como un laboratorio del cuento; ya sea por el uso de ciertos narradores, por la simbiosis entre personajes y espacios, por la forma en que trabaja la progresión dramática, por el manejo del tiempo o por el asombroso equilibrio de las dos historias que vertebran cada uno de los cuentos.
Después de cinco décadas de escribir historias cortas, aproximadamente 200 de ellas, casi todas publicadas en pequeñas revistas literarias, Pearlman cree que su mejor libro es justamente éste que hoy comento, tal vez porque la madurez le dicta que en varios de estos cuentos (“Castillo 4”, “Piedra”, “Tenderfoot”, “Su prima Jamie”, “El Golden Swan”, “El truco del sombrero”, “Agua con peces” o “Comodidades”) está plenamente expuesta su proposición estética. El lector encontrará en la mayoría de estos textos la belleza de lo efímero, esa impronta indeleble que nos recuerda nuestra fecha de caducidad. Pearlman creció en un vecindario judío de clase media en Providence, Rhode Island. Su padre nació en Rusia, era médico. Su madre, polaco-estadunidense, era una ferviente lectora de novelas. Edith publicó su primera historia en 1969; el primer libro, en 1996. Todo su trabajo, ha dicho Pearlman en varias entrevistas, está dirigido a un lector imaginario, un lector ideal que desea entretenerse, desea quedar atrapado por esa iluminación que hay en toda historia bien contada. Que tengan un amable martes.

