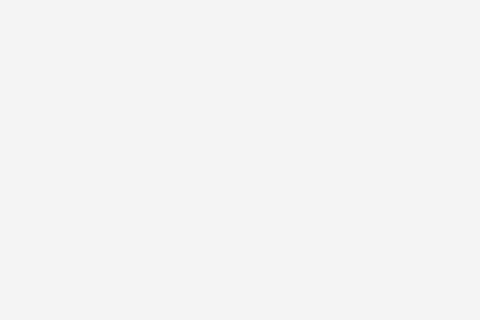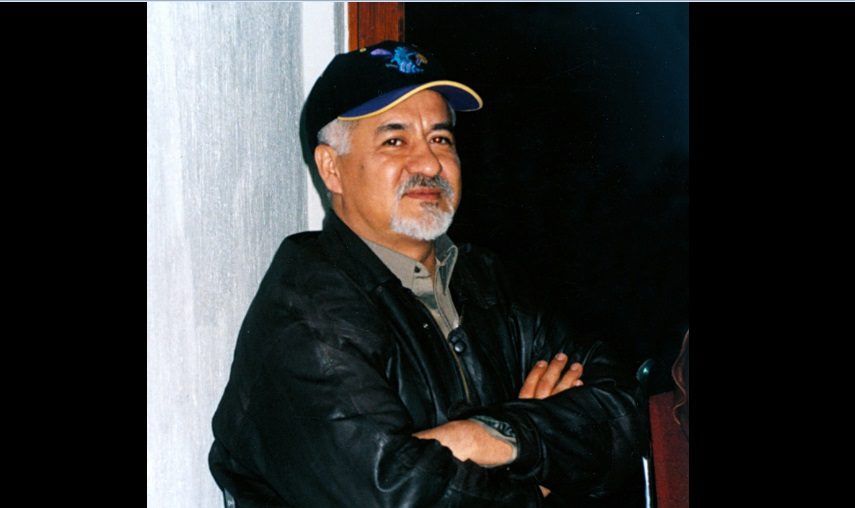
Pozole Verde
José Gómez Sandoval
Las elecciones
El primer triunfo del Frente Democrático Renovador de Telotepec es la realización de elecciones municipales. Don Ribórico, que ha tratado de pasar como el jefazo justo que desde hacía tiempo exigía el ejercicio democrático, recurre a las amenazas y al sabotaje electoral, pero sus esbirros topan con mujeres valientes y reculan, y antes de que el capítulo termine son rechazados y hasta copados por los pobladores indignados e insurrectos. El gobernador no había ocultado su sorpresa cuando vio entrar a don Ribórico en su despacho de Chilpancingo. Apenado, preguntó por qué se había tomado la molestia, cuando él pudo haber ido a Telotepec para recibir sus instrucciones. En cambio, cuando un grupo del Frente Democrático consiguió plantarse frente a Palacio de Gobierno demandando audiencia, antes que recibirlo lo envió de regreso a su pueblo en camiones custodiados por policías.
Mosaico con datos guerrerenses
Los datos sobre las personas cercanas a Leopoldo –sus padres, su esposa, sus amigos, sus compañeros de lucha– son escasas, pero suficientes para engrosar vivencialmente la anécdota político-social que da pie a la novela, a modo de denuncia. Otra forma de aligerarle al lector la realista y dramática experiencia reside en el paisaje escenográfico, en largas y minuciosas descripciones de ciertos festejos litúrgico-populares y guisos. Éstos cuadran con los de Tierra Caliente, pero –en una especie de mosaico guerrerense–, así como Telopetec (donde hacen “cajitas” de pan) suena a Teloloapan, el ferrocarril que nunca aparece recuerda a Iguala, y los agachados que se flagelan en las calles remiten a los cruzados de Taxco.
La intimidad de don Ribórico
Don Ribórico es católico. Si se alivió del dolor que le daba en el estómago –platica– no fue por los médicos, ni por el enfermero que luego se hizo gobernador, sino por su fe y por los untuosos rezos que dedicó al Santo Niño de Atocha, quien, jura, “se me apareció…, me tomó de la mano y me hizo caminar”. Tiene dos hijas y tres hijos: “¡…tigritos –confía– que continuarán la obra de su padre!” “Nunca había aprendido a ser cariñoso, el cariño le resultaba una sensación extraña e inútil”, y de Catita, su esposa, se despide “con la indiferencia acostumbrada”. Catita “era su compañera de muchos años, quien como nadie había sus inconsecuencias y arbitrariedades; ella sabía lo que iba a ocurriendo en su alrededor, sin decirle jamás una palabra, eran cosas de hombres y por lo mismo vedadas para ella; su lugar y su responsabilidad estaban en el hogar, los hijos, la administración de la granja”.
Más “saldos” sangrientos
Al cruel asesinato de los padres de Leopoldo se junta la “desaparición” (por secuestro y entierro) de dos líderes del Frente Democrático. Esto une más a la población en su voluntad de derrotar electoralmente a Ribórico. Hombres y mujeres protegen las urnas que el cacique ha enviado a rellenar con votos a su favor, pero, en su desesperación, él mismo se presenta, corre a los funcionarios electorales y arrebata una urna. La gente lo rodea, amenazante, y los pistoleros disparan sus armas. Ribórico se refugia en su casa y “aparentemente con el saldo sangriento de dos muertos y diez heridos volvió la tranquilidad”. Al tercer intento de robarse urnas, “el cacique mismo fue objeto de la justicia popular: regreso a su hogar desnudo y embarrado de chapopote y plumas”.
Otros simpatizantes del Frente aparecen muertos o heridos. Las campanas repican y la gente decide tomar el edificio del ayuntamiento, en cuya azotea asoman los rifles de policías y matones. Poco le importó esto a la “ola humana, amorfa y enardecida” que “arremetió contra el edificio, con armas de fuego, piedras, palos, machetes, hachas y azadones… Afuera, cuerpos inertes de policías y gente del pueblo…” Acorralado en su despacho, Teódulo, candidato del cacique, suplicará que no lo maten, alegando que no tiene culpa de nada pues es un simple mandadero.
La voz social
Ribórico se entera y decide revirar: “vamos a golpearlos donde más les duela: sobre el mercado, ahí están concentrando sus muertos y heridos, es su cuartel general”. Armados, un viejo luchador campesino y su grupo “conminan” a guardias blancas y a otros refuerzos que espera Ribórico para que se regresen por donde vinieron. A pesar de esto, “unos cuantos minutos bastaron para que, como verdaderos buitres”, los hombres de don Ribórico “entraron (a la sede del Frente) vaciando los cargadores de sus armas” y acribillando a Leopoldo. Luego procedieron a hacer una hoguera con escritorios y “papeles”.
En la perspectiva de un escritor de vena noble, durante el asalto al palacio municipal “la sangre se escapaba de sus vasos naturales circulando sobre la tierra como nueva y más generosa simiente”. Tras la quemazón del Frente y el asesinato de Leopoldo, la misma voz narrativa, que con frecuencia intenta una prospectiva social esperanzadora, propone que, si bien “el sueño” popular se frustró, “de todos modos la semilla estaba sembrada y quizá”, con el tiempo, fecundaría. Sin duda, se trata de la misma voz que, como en las descripciones de paisajes, fiestas religiosas, costumbres y guisos, suele meter la cuchara de su ilustración, a modo de conciencia
narrativa. Ésta nos soplará al oído hasta el final.
El gobernador acude a Los Colgados, uno de los ranchos de don Ribórico. Se muestra discreto, pues al fin de cuentas “él era simplemente el gobernador, el otro en cambio era Don Ribórico”. Al rato recuerdan cómo éste expulsó de la silla gubernamental a su compadre Lencho y (a pesar de que éste se fue a quejar con el Máximo Jerarca) sentó en ella a su enfermero. No termina de ufanarse del truco que le aplicó a Lencho para desprestigiarlo, ni de que el Máximo Jerarca le confesó que ya sabía que el que mandaba a “aquella gente” contra Lencho era él mismo, don Ribórico, cuando el cuidandero de doña Catita y sus hijos llegó con la terrible noticia: la gente los había agarrado dormidos; hombres, mujeres, ancianos y hasta niños se les habían echado encima: “les tiramos… pero nos acabaron pronto. Luego prendieron fuego por todos lados, rompieron muebles, vidrios…, mataron bestias (y) hasta los pájaros de las jaulas”. La turba se ensaña con las hijas de Ribórico, y de lo que les pasó a los hijos doña Catita “ya no se dio cuenta… pues la mataron por delante”…
La voz que suele ilustrarnos sobre el contexto político-social a modo de testigo omnipresente y esperanzador presenta a las turbas “sedientas de sangre y de venganza”, obsesionada en causarle al cacique “el mayor dolor”, así se desquitaran con seres inocentes… ¿Pero acaso –pregunta– también muchos de ellos no sufrieron iguales injusticias?”
Preocupación nacional
El gobernador se apersona en el poblado. Con tiento, promete construir un nuevo mercado e introducir el agua potable. No lleva guardia; el comandante Filogonio, testaferro de don Ribórico, advierte al títere gobernante que esa gente tranquila que ve en las calles o el mercado, “cuando se decide no hay poder humano que la detenga o haga entrar en razones, se deja arrastrar por cualquier merolico que le grita y le ofrece… el cielo y la tierra. Entonces –recuerda– actúa por puro instinto, como las fieras del monte y muerde la mano del amo que le dio de comer”. El gobernador pide prudencia, no podían ir “reprimiendo simplemente a sangre y fuego lo que no nos parezca”. Al Jefe de la Nación le preocupaban mucho estos “incidentes. Se habla, inclusive, de una próxima revolución y se introducen al por mayor armas de contrabando”, dice, y por primera y única vez Píndaro menciona al Ejército mexicano: “Algunos jefes militares están fallando, por cierto, los mismos que les llena la bocota proclamándose antiguos amigos del Máximo Jerarca”…
Los periodistas y el cura
El periodismo regional está representado por La Voz de la Hoguera. “Los periódicos de la capital del país” desplegaron lo acontecido en Telotepec “tímidamente”, “despertando una natural inconformidad que se tradujo en críticas para el gobierno y la hegemonía política”. Ah: un grupo de políticos trata de insinuar que los sucesos referidos han sido propiciados y hasta dirigidos por ellos, “después de todo el principal responsable había muerto y no podría desmentirlos. Obtendrían prestigio nacional, sumarían simpatías y posiblemente el Máximo Jerarca emitiera un comunicado especial reconociendo su acción”.
Píndaro mantiene al padre Liborio, el cura de la novela, al margen de los acontecimientos, como mero mediador entre el infierno vivido y el cielo ensoñado, una especie de intermediador divino entre el cacique todopoderoso, déspota y arbitrario, y la desatada fuerza popular.
Todo el pueblo fue a enterrar a sus muertos. Don Ribórico enterró a los suyos acompañado por sus secuaces.
Para que el país duerma en paz
Luego, a Los Colgados llegaron diez carros negros rebosantes de gente; en uno de ellos venía el merísimo Máximo Jerarca, o sea: el presidente de la Nación. “Don Ribórico… corrió a recibirlo” y “el Máximo Jerarca se plantó a espéralo a esperarlo con los brazos abiertos, para que cayera sobre sus hombros” y llorara “a sus anchas. Después de todo, era como su padre adoptivo”. El Máximo Jerarca invita a Ribórico a que se vaya unos días con él, a la capital del país. Quiere que se distraiga y olvide; considera que “le harías un gran bien al país si tú mejor que nadie, contribuyeras a que jamás se vuelva a hablar de esto de Telotepec”. Ribórico rezonga, “o estaba oyendo mal o el Máximo Jerarca… le había perdido todo afecto”…, pero el Máximo lo centra: “No vas a huir, vengo por ti para salvarte, para evitar comprometernos más y devolverle al país un poco de la tranquilidad que parece está perdiendo. Por eso vine personalmente, para enfatizar que te apoyo y confirmar tu influencia política, pero no puedo permitir que nos destruyamos”… Lo que preocupa al Máximo Jerarca es el escándalo que creó en la capital “la torpeza con que actuaron” y el hecho de que “sus opositores de siempre” se adjudicaron los sucesos, “cuando a esos pobres diablos no les hacen caso ni en su casa”.
“A partir de ese día cesó toda persecución. Los diarios capitalinos anunciaron… la trascendental pacificación realizada por el Máximo Jerarca, su garantía personal de que los derechos y libertades de aquella región eran inalienables. Con detalle precisó cómo sus sabias experiencias reencausaban la vida de aquellos ciudadanos hacia mejores niveles de existencia y de cómo el Jefe de la Nación sacrificaba horas de sueño para que el país durmiese con tranquilidad”.
La paz y la unidad tienen su precio
Los gobernadores firmaron un pacto en la capital del país, y enseguida se trasladaron a Telotepec, “ratificando allí su invariable solidaridad y, de paso, indagar por sus oportunidades personales”.
Los “oposicionistas” que se atrevieron a vincular “sus minúsculas actividades con los incidentes de Telotepec” fueron apresados y “una vez más se mantuvo la unidad: rodaron algunas cabezas, corrió sangre inocente, se cometieron injusticias, pero la paz y la unidad tienen su precio”.
Será en el último capítulo cuando escuchemos la frase que emblematiza la historia. Antes de que don Ribórico siga a la capital al Máximo Jerarca (donde posiblemente éste le ofrecerá una “chamba” a modo), la gente, que ha olvidado, asiste a la unción de Tudencio como presidente municipal y al cumpleaños de don Ribórico, al que vitorean y siguen reverenciando como santo benefactor. Ahí, el cacique elogia al Máximo Jerarca, cuya presencia en Telotepec fue “como una bendición, un milagro que a todos nos ilumina y ampara”.
–Señores: olvidemos el pasado –sentencia–. ¡Aquí no ha pasado nada!