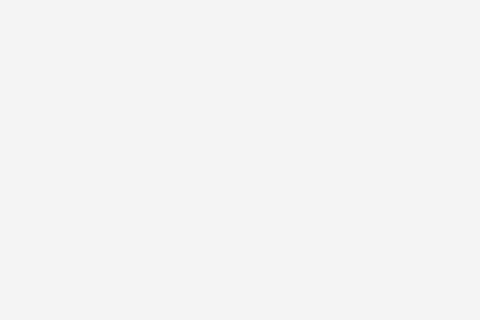
A LA CARGA
Gibrán Ramírez Reyes
Son siete años ya. A la masacre de Allende siguió el silencio. No hubo un escándalo mundial, ni siquiera uno nacional; por poco no se difunde en los diarios, y seguramente muchos mexicanos siguen sin conocer del asunto, aunque se trate de la matanza más grande de la guerra estúpida de Felipe Calderón –una guerra defendida en términos de política pública también por Margarita Zavala y José Antonio Meade, ambos acompañantes de su gobierno. Ocurrió hacia el final del sexenio calderonista, en 2011. La perpetraron los Zetas y en ella se condensaron algunos rasgos de lo peor de la guerra.
Era el 18 de marzo cuando 50 vehículos entraron a la ciudad coahuilense de Allende y secuestraron y mataron a 300 personas. La orden era asesinar a todos los que tuvieran que ver con dos personas que, según presumían los jefes Zetas, habían entregado los números rastreables de dos de sus teléfonos celulares a la DEA. Se equivocaron. Uno de los presuntos delatores no lo era, pero de todas formas secuestraron a su familia, a sus conocidos, a sus trabajadores: gente inocente. Allanaron por lo menos 40 casas, sustrajeron a sus ocupantes, familias enteras, y los llevaron a un rancho para asesinarlos y desaparecer sus cuerpos. La operación duró varios días, y ni así intervino el Ejército u otras fuerzas federales. Otra vez: fueron asesinadas más de 300 personas, de acuerdo con los familiares de las víctimas; 28, según la cifra oficial.
Allende debería ser una marca indeleble en la conciencia del país, un caso de los que suelen ser paradigmáticos para recordarnos un límite al que no debemos nunca volver, pero no lo es, no está instalado en la memoria colectiva. Saber lo que sucedió es un lujo que apenas tenemos en este caso: un hecho que se ha ido reconstruyendo lentamente, gracias a un puñado de periodistas valientes, empezando por Juan Alberto Cedillo, quien no ha sido suficientemente reconocido, y siguiendo por otros hasta llegar al texto de Ginger Thompson en Pro Publica, precisamente el que reveló que la DEA y sus agentes tuvieron un papel fundamental en la masacre, pese a que habían sido advertidos de las consecuencias probables de sus actos. Claramente no les importó, porque piensan que México es su rancho.
Ante Allende, a diferencia de Ayotzinapa, sólo hemos podido enmudecer. Allí, algunos de quienes hablaron en voz alta de la masacre, así fuera por dar una especie de tour municipal del horror a los visitantes, también fueron asesinados. Fuera de allí, no hablamos porque es un hecho que no entendemos: no hemos logrado explicarnos nuestro país después de 2007. Otros enmudecieron porque para ellos la memoria y la historia son indeseables. Por ejemplo, los jefes de las grandes organizaciones criminales, que precisan la menor atención pública para los territorios que dominan, y que por ello y a partir del descubrimiento de fosas con decenas de cadáveres, marcadamente el caso de San Fernando, en Tamaulipas, acrecentaron y difundieron una tecnología para el olvido, para disolver en ácido o desaparecer en llamas a sus víctimas (que no quedara nada). Lo es para los políticos autocomplacientes, como Felipe Calderón, ansioso de mirar en el espejo la imagen de un cruzado por un ideal, el Estado de derecho, sin que importe que sea una utopía hueca y que su altar deba elevarse sobre una pila de cadáveres de inocentes. Lo es, desde luego, para casi toda la estructura del estado de Coahuila, por una mezcla de miedos, complicidades, corrupción.
Puede ser que haya habido otros Allendes y que no lo sepamos. No se sabrá nunca a ciencia cierta. Manuel Pérez Aguirre, profesor de la BUAP, suele recordar que de la masacre de San Fernando nos enteramos de pura casualidad, por la evasión de dos sobrevivientes. Quizá esto comience a cambiar cuando dejemos de hablar del relato oficial: de capos, plazas, sicarios y sus muertos, para hablar de la historia social del crimen y nuestros muertos. Empezar la historia así, desde abajo, es menos peligroso en términos personales y, quizá, da más luces sobre lo que pasa. Natalia Mendoza ha dado muestras de ello para el caso de Altar, Sonora, con su relato sobre la cartelización del tejido social –el libro donde lo cuenta es Conversaciones en el desierto. Pero faltan decenas de trabajos similares, para que comprendamos qué es lo que ha sucedido.
La memoria suele ser un privilegio de pocos. El dominio de los fuertes y su necesidad de construir a los dominados como aliados precisa que éstos olviden los agravios de otro tiempo, a ellos mismos, a sus semejantes, a sus madres y a las madres de sus madres. Sin memoria, los agraviados no generan identidad política ni reclamos colectivos. Y parece que vamos caminando hacia allá. Pese a los esfuerzos de varios medios –muy modestos en el caso de los grandes diarios nacionales e ignoro si hubo algún especial en televisión nacional–, el que debería ser un día de luto nacional no lo ha sido y probablemente el episodio quede escondido en la narrativa que habla de los cárteles y las peleas “entre ellos”, pese a toda la evidencia de un problema social mucho más complejo.
Hace siete años, después de una semana de terror, seguían secuestrando, asesinando y quemando a gente que tuviera cualquier nexo con dos operadores de los Zetas, pero que pertenecían también a su comunidad. Se trató de una masacre desencadenada por la DEA. Fue una venganza contra la sociedad, que a veces estorba para el negocio criminal y a veces para el “estado de derecho” y su guerra maldita. Bien vale recordarlo, guardarlo, pensar ese silencio que subyace al ruido de las campañas, al griterío de los políticos, a la frivolidad del mercadeo. Es un silencio que aturde.
