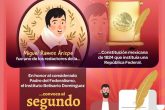Tercera parte
Ayutla y Chilpancingo, 22 de junio de 2022. El primer Concejo Municipal Comunitario se integró con casi todas las expresiones sociales que conviven en Ayutla, hombres y mujeres na’savi, me’phaa y mestizos, algunos confrontados entre sí y sus organizaciones.
Su máximo órgano de gobierno es la Asamblea Municipal de Representantes que está formada por 279 delegados de pueblos y colonias, de los cuales 18 (seis por cada etnia) componen el Concejo y de éstos se elige a tres coordinadores, los cuales están en la lógica del sistema de partidos: el o la coordinadora 1 con funciones de alcalde, el coordinador 2 de síndico y el 3 de tesorero.
En ese primer gobierno comunitario fue coordinador 1 el representante de la zona tu’un savi, Longino Julio Hernández, vecino de Ahuacachahue y su suplente fue Juan Ceballos Morales.
De la zona me’phaa quedó Isidro Remigio Cantú de la comunidad El Camalote, pero fue destituido por la asamblea acusado de desvío de recursos, y entró su suplente Raymundo Nava Ventura, de la comunidad Plan de Gatica.
En representación de los mestizos quedó con funciones de síndica la mujer afro Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, de la localidad El Mesón y su suplente Sara Olivares Tomás.
Una de las concejales fue Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), que señala a Remigio Cantú como paramilitar, y éste ha señalado que quienes lo denuncian son guerrilleros.

Desaparece Palacio Municipal y surge la Casa de los Pueblos
La Casa de los Pueblos fue el nombre que na’savis, me’phaas y mestizos eligieron para el edificio, centro de gobierno asentado en la cabecera, que sustituyó a Palacio Municipal, para generar una nueva identidad y dejar atrás al sistema de partidos y su Ayuntamiento.
El primer relator de este nuevo sistema de gobierno, Samuel Calderón Moreno contó que en una asamblea en Tepango se analizó punto por punto la Ley Orgánica de los municipios, de ahí partieron para generar su propia estructura, y tras una votación, ganó La Casa de los Pueblos.
En esa asamblea generaron su reglamento, y se determinó también que la oficina en la que se toman las decisiones se llamara Sala Carlos Reyes Romero en honor al primer abogado que los representó, en lugar de Sala de Cabildo.
Este tipo de cosas son comunes desde antes, mucho antes, por ejemplo en una asamblea en La Concordia una mujer relató que El Coyul, “se llamaba Tierra Blanca porque es pura tierra blanca, así se lo pusieron los viejos, los abuelos, pero llegaron esos bilingües y le pusieron El Coyul, y yo no sé qué significa eso de El Coyul”.
Aunque la raíz de este sistema se puede rastrear en la organización socio-política de los pueblos indígenas, tuvo modificaciones, se adecuó a las circunstancias y se instaló en Ayutla mediante la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que aprovechó el descontento social y el movimiento de las organizaciones integradas a la Asamblea Nacional Popular (ANP, que se formó en 2014 para coordinar la lucha por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa), además de que en la zona ya había un gran avance organizativo.
La antropóloga Maribel Nicasio, de la UAG, quien fue parte del equipo de antropólogos que a solicitud del IEPC hizo el peritaje en el municipio para determinar si había una estructura político-social que justificara el sistema de usos y costumbres, explica:
“Existen una serie de estructuras organizativas a nivel municipal, y en este caso son la estructura que tiene la CRAC primero y después la UPOEG, estas dos estructuras de justicia y seguridad están montadas dentro de la organización comunitaria, no podría ser así si las comunidades no estuvieran organizadas ya en un sistema”.
Ya ocupando el territorio, a partir de enero de 2013, la UPOEG promueve el sistema de usos y costumbres, pero con el impulso social que le da el movimiento por la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Tres de ellos y un herido que sigue en estado de coma, son de este municipio.
La comunidad na’savi de Ahuacachahue se armó desde 1967; la UPOEG ocupa Ayutla en enero de 2013
El representante de la localidad El Vano del primer Concejo Municipal Comunitario, Julio Leocadio Castro, tiene documentado un dato importantísimo que sirve como antecedente y tiene un camino trazado para que la UPOEG ocupe la ciudad de Ayutla, la zona tu’un savi se armó desde la década de 1960:
“En 1964 se avencindó en la localidad de Ahuacachahue un abigeo (ladrón de ganado) que se llamó Gaudencio Chopín, venía de los bajos, era afromexicano. Fue tan listo que poco a poco llegó a convertirse en secretario del comisario, estableció sus reglas y una de las reglas era de que todos los ciudadanos, todos los jóvenes que tuvieran 18 años aunque no estuvieran casados, deberían de asistir a las asambleas, entonces reunía a los ciudadanos y cuando estaban en reunión entraba su banda a arrear el ganado de los terrenos de cultivo, avanzó hacia las comunidades aledañas de Cuautepec, una que se llama Poza Verde y otra que se llama Coacoyulichán.
“Generó un conflicto entre esas dos comunidades, hubo matanzas por esa situación porque los de Coacoyulichán decían ‘pues son los de Ahuacachahue quienes nos chingan el ganado”, entonces empiezan los mismos pobladores a investigar y van a dar con que el responsable era su secretario. Gaudencio Chopín llega en el 64 y lo matan en el 67, visto en las perspectivas de ahorita su asesinato en realidad fue un ajusticiamiento, y a partir de que asesinan a Gaudencio Chopín la comunidad toma el acuerdo de que todos los ciudadanos por asuntos de autodefensa deberían de estar armados”.
“Entonces Ahuacachahue tiene un acuerdo de armarse desde 1967, es una población na’ savi y ese es un antecedente, te lo explico porque cuando se da el levantamiento en Ayutla en 2013, Ahuacachahue juega un rol importante en el proceso, es más, la primera Casa de Justicia (de la UPOEG) se estableció en El Mesón pero era Casa de Justicia Ahuacachahue con sede en El Mesón”.
Mencionó que fue concejero comunitario en 2014 y 2015 “se estableció la dinámica de los juicios orales, el crimen penetró las instituciones del Estado, en el caso concreto de Ayutla el Ministerio Público como sucede en otras partes del país en donde los policías forman parte de la estructura del crimen organizado, aquí también sucedió eso, el crimen penetró tanto a la Ministerial como a la Municipal”.
“Quiero que quede claro que aquí ha habido siempre una dinámica comunitaria semejante a la de San Luis Acatlán, San Luis aportó en lo de la seguridad comunitaria, y ahí entra lo interesante de cuando aquí hubo un momento de violencia comunitaria en la zona principalmente mixteca te estoy hablando 2009, 2010, 2011, hubo un fenómeno de mucha violencia comunitaria, llega el crimen y esta violencia se dispara porque el crimen recluta a una parte de los delincuentes comunes y se dispara la violencia, frente a ese hecho el movimiento de aquí de Ayutla empieza a discutir la necesidad de adoptar el esquema de la CRAC (Coordina-dora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) de San Luis Aca-tlán. Se hicieron varias reuniones, yo estuve por ejemplo en la de La Concordia en la de Mesón Zapote que son comunidades indígenas y otra aquí en Coxcatlán Candelaria, se estaba discutiendo formar la Policía Comunitaria en el esquema de la CRAC de San Luis Acatlán, estábamos en ese proceso en 2011, en 2012 se empezaron a hacer los nombramientos de los primeros grupos de policía. Estando en ese proceso se da la irrupción de levantamiento de las autodefensas, como una respuesta al secuestro de un comisario en Tecoanapa (Eusebio Alberto García) y a otro compañero precisamente de Ahuacachahue”, relató.
“Se viene el secuestro de los compañeros y la respuesta es el levantamiento contundente, se toma la ciudad de Ayutla (el 6 de enero de 2013), ese acontecimiento rompe la dinámica que traíamos de difusión de entrar al esquema de la Policía Comunitaria, y por la vía de los hechos se aceleró el proceso de armarse las comunidades, se constituyó primero en autodefensa y después en Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana” de la UPOEG.
En Ayutla hay 146 comunidades reconocidas y alrededor de 80 tienen su Policía Ciudadana o Comunitaria, “ese es el antecedente porque frente al crimen organizado que significa la abdicación del Estado, en donde el crimen penetró las instituciones del Estado y la ciudadanía quedó en la indefensión, aquí hubo la respuesta de la autosuficiencia en la seguridad a través de la organización de las comunidades, a través de la formación de las policías comunitarias”.
Agrega, “el acto de irrupción de las Policías Ciudadanas en la ciudad cuando expulsan al crimen organizado es una suerte de acto de liberación del hermano menor, que son las comunidades, al hermano mayor que es la cabecera municipal, se está defendiendo al hermano mayor, y cuando viene el proceso de consulta (para definir si se cambia el sistema de partidos) está esa resonancia, de manera que el proceso de consulta, aunque hubo la negativa de las élites del sistema de partidos local porque aquí hay un fuerte sentimiento racista, discriminatorio, no pudieron incidir con peso en las comunidades, a pesar del poder económico”.
Destacó que fue determinante la organización, “y esto hay que dejarlo muy claro, los pueblos indígenas se han puesto en primera línea de esa reivindicación, aquí el factor determinante fue una parte de la zona mestiza, la parte sur y los votos de la zona mixteca, porque de la tlapaneca no hubo casi nada”.
–¿Cómo se explica esa participación?
–Se explica por la irrupción del movimiento de autodefensa que se dio en ese territorio, en El Mesón está fresca la irrupción de la autodefensa, está fresca la presencia de la organización, se empieza a entender la noción de comunidad, se empieza a entender la noción de la organización comunitaria como un poder, como un peso político, y por eso el segundo lugar se lo llevó la zona Sur, por esos antecedentes porque aquí en la zona Sur fue donde se dio el brote de la autodefensa.
Nace la Asamblea Municipal de Representantes
Los días 10, 11, 17 y 18 de octubre de 2015 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero consultó a 11 mil 984 pobladores de 133 localidades para saber si querían cambiar el modelo de partidos políticos.
“Una vez resuelta la consulta para cambiar del sistema de partidos al de usos y costumbres o sistema normativo propio, se calendariza la elección, por elección se resuelve que sea igual la discusión comunitaria, intervienen las autoridades, los comisarios resuelven que la elección se dé mediante dos representantes por comunidad, esa fue la primera resolución que se estableció en las reuniones de las autoridades comunitarias, entonces eligen a los representantes, ya que fueron elegidos estos dos representantes se constituye la Asamblea Municipal de Representantes, se discute el esquema de gobierno comunitario y se decide que el esquema de gobierno comunitario sea por figuras colegiadas, empezando por la asamblea de la comunidad y luego la asamblea municipal, así nacen el Concejo y la Asamblea Municipal y se determina que haya tres coordinadores del Concejo representando a cada uno de los grupos étnicos culturales del municipio: el grupo mixteco, tlapaneco y el mestizo”, contó Leocadio Castro.
Se le comentó que en la zona hay población nahua, pero no tiene representación en el gobierno, y explicó, “no están integrados como comunidad, son personas que vienen de Acatlán, de Chilapa, de esa zona para arriba, son comerciantes que se establecieron aquí y ya son una comunidad aquí, pero no tienen todavía una expresión territorial viven en diferentes colonias del municipio de la ciudad, y para que se haga una representación deben de venir de una expresión territorial”.
Texto: Rosendo Betancourt Radilla y Tizapa Lucena
Entérate más