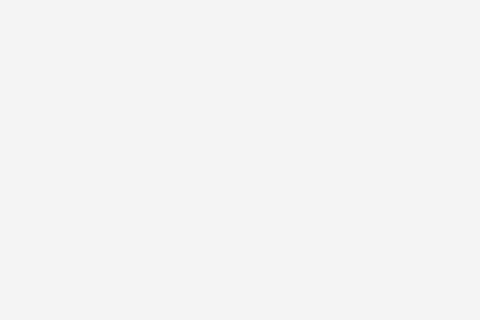
Federico Vite
La decapitada (México, Nitropress, 2019, 112 páginas) es una novela de la narradora argentina Gabriela Mársico que analiza la trata de mujeres desde una perspectiva femenina. La voz narrativa omnisciente da cuenta, desde un pasado remoto, de Lidia. Es una mujer de rasgos indígenas, oriunda del noreste de Argentina, que trabaja como empleada doméstica en la casa de un hombre joven en Buenos Aires, un macho atractivo a ojos de la muchacha. Ella padece este sui generis entramado en el que el lector encuentra elementos de un relato gótico, mezclado, por supuesto, con el noir; la injusticia y la venganza modulan la trama de este volumen que aborda un tema de profunda actualidad.
Lidia es una joven mestiza de diecinueve años. Arriba a la capital Argentina para trabajar en el departamento de Roberto. Ese hombre, la presencia masculina del relato, es el oponente. Posee dinero y poder. Lleva una vida agitada. Ella “lo único que le veía al irse era la nunca y la espalda. La silueta delgada y nerviosa constantemente en fuga. Recortándose y desdibujándose en medio de la oscuridad y del humo”. Viaja mucho, habla poco; en suma, vive aprisa como una empresario. Fuma puros. Tiene medias de seda en su habitación, libros eróticos, algunas fotografías de muchachas parecidas a Lidia y un cuadro enigmático de Escher. Lidia fantasea sexualmente con su patrón. La otra parte del tiempo la invierte en la lectura de Vidas de Santos. Estudia a los mártires católicos. El libro fue un regalo que le dieron cuando dejó a las monjas. Estuvo diez años en el convento de María Auxiliadora de Tucumán. Piensa en su hermana, en las historias macabras que le contaba la abuela cuando era niña. Eran relatos de muchachas que sufrieron mucho. Mársico sube lentamente el voltaje. Lidia fue creada cuidadosamente en el sincretismo, pues tiene una férrea educación católica y, a la par, creencias paganas. Posee un Ekeko y le rinde pleitesía (es un muñeco que simboliza abundancia, fecundidad y alegría, un elemento de la cultura andina); le da cigarros y, por supuesto, realiza peticiones para que la riqueza arribe pronto. Lleva una vida tranquila. Incluso se hace de una tortuga para mitigar la soledad. Sus sueños, potenciados por la atracción física hacia Roberto, revelan un cúmulo de atrocidades que están bien gradadas por la autora para detonar gradualmente en el relato.
La protagonista “tenía algunas visiones que luego se hacían realidad”. “Lidia soñaba con las figuras sombrías y lánguidas de las santas pendiendo de los árboles. Veía sus cuerpos lacerados por los látigos con puntas de plomo, o descoyuntados por pesas grandísimas de piedra”. Ella también era lectora de notas policiacas. Estaba relacionada con ese léxico y esa sintaxis escabrosa de quienes atendían los mensajes del mal en los periódicos; especialmente, seguía el mal que los hombres ejecutaban contra las mujeres. Su sique era una biblioteca de pesadillas. Lidia poseía todas las características para que la historia creciera en intensidad, para que mantuviera el suspenso y explorara el odio ancestral acumulado por el maltrato infantil y por el terrible sino de crecer en una comunidad dolosamente machista. Obtiene trabajo porque reúne todos los requisitos: “una chica del interior, preferentemente del norte, recién llegada entre los 17 y 19, con cama adentro, para tareas de limpieza y cocina, soltera y sin hijos”. Es decir, tiene el perfil adecuado para llegar a los brazos de un hombre que “parecía estar siguiendo el caso de una mujer asesinada. En el transcurso de esos pocos días el piso se había llenado de diarios y revistas que no dejaban de hablar sobre esa mujer”.
El orden establecido cambia tras la irrupción de Samanta en el departamento de Roberto. Es una joven de ojos rasgados y pómulos altos; pelo lacio y negro, usa un corte de cabello que días después adopta Lidia: “flequillo corto que sólo le cubría la mitad de la frente, y melena recta y corta. Como si llevara puesto un casquito”. De hecho, ellas se parecen físicamente. Esta es una alerta que la autora siembra para que el lector entienda el rumbo de los hechos.
Gracias a las revelaciones de su nueva amiga –y a las asociaciones que Lidia hace de ciertas cosas que ha visto en el departamento– sospecha que Roberto está inmiscuido en la trata de jovencitas y sólo ese hecho activa los terroríficos relatos de su abuela, azuza las pesadillas que la torturan y potencia las imágenes de algunos crímenes atroces que ha leído en los diarios. Todo ese mal adquiere una potencia renovada que acelera el desenlace.
Es una historia lineal con saltos al pasado. Gracias a la buena utilización de la analepsis, dispuesta en el texto de manera adecuada, la autora facilita la comprensión del anima mundi de la historia. La aparición de Samanta le da profundidad a la trama. Mediante ella se expone con violencia la tortura y la degradación a la que están sometidas esas mujeres del relato. Con ese personaje se consuman los maltratos y se yergue la posibilidad de una venganza perfectamente sugerida en esta novela: “Lidia se sentía cada vez menos ella. Luisa, Samanta, y todas las demás víctimas sobre las que había leído en los diarios. Como si ella no fuera más que una caja de resonancias en donde las voces, y los pedidos de auxilio de esas otras mujeres fueran apoderándose de ella. ¿Era ella alguien más? ¿Eran todas las demás que ella tenía dentro?”.
Los recursos que utiliza la autora para dar fuerza al núcleo de la historia son precisamente los del relato gótico y, no sobra decirlo, ciertos toques de snuff; trabaja con esos subgéneros para agrandar el daño sicológico de la protagonista, pero la trama se fundamenta esencialmente en el relato noir. Esta novela ilustra muy bien cómo algunos hombres devoran insaciablemente a las jovencitas. De tal forma que Mársico enuncia una crítica furiosa. Argumenta con furor el odio que siente una mujer al comprender el tamaño de la impunidad en la que vive. Una vez que Lidia comprende eso, la grandeza de la injusticia que la circunda, ya no hay vuelta atrás. Debe necesariamente asumir su destino.
La decapitada está al servicio de la crítica social y señala todos esos pactos que hay para que la trata de mujeres siga siendo un negocio pujante.


