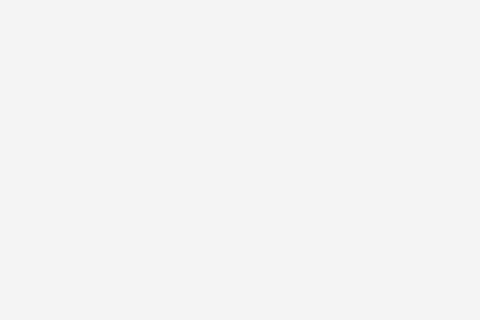En un archivero de la sala de juntas de Proceso, entre carpetas con viejos documentos que evocan a personas desaparecidas o ausentes desde tiempos lejanos, inesperadamente un fólder llama la atención. En su pestaña, un escueto letrero: “Maza Enrique”. Dentro yacen, amarillentos sus márgenes, unas cuartillas escritas con la inconfundible tipografía de la máquina de escribir de Julio Scherer García. Igualmente inconfundibles, las severas correcciones, de su puño y letra, al fondo y al estilo de algunas frases. Sin firma y sin fecha, es fácil concluir que es el borrador original de un relato dedicado por el fundador de Proceso a su amigo entrañable y compañero en los avatares de la profesión periodística. Compuesto por estampas personales de Enrique Maza, algunas de intimidad estremecedora, el texto, inédito, es un viaje a las profundidades del sacerdote jesuita y su transcripción es un noble homenaje a Julio Scherer en el tercer aniversario de su muerte
Julio Scherer / Agencia Proceso / Foto: Pedro Valtierra(1980)-Cuartoscuro
Ciudad de México. Blanco era el vestido de las niñas, blancos sus calcetines, blancos sus zapatos, blancos los pequeños lazos que adornaban sus cabezas rubias. Improvisada como altar, una mesa sencilla lucía en sus extremos dos ramos de rosas blancas. No había en la sala un tiesto ni un jarrón sin su corona de flores y hasta el candil de la estancia había sido encendido esa mañana llena de luz. Enrique Maza daría la primera comunión a Adriana y Susana, dos de mis hijas, y aun mi madre, pálida y delgada como un lirio, estaría entre nosotros en cuanto aflojara el dolor de un mal incurable.
–¿Vas a comulgar? –me preguntó Enrique en voz baja, vestido del cuello a los pies con sus ornamentos, del amarillo al violeta, del verde al azul la estola, blancos el cíngulo y el alba.
–No, Enrique.
–Comulga.
–No creo en Dios.
–¿Y por qué habías de creer? No hay mente que pueda describirlo, menos comprenderlo.
–Soy un pecador satisfecho, te consta.
–Y qué.
–¿Me absolverías sin arrepentimiento de mi parte?
–El problema no es pecar o no pecar. Pecamos todos, incesantemente. El problema es amar o no amar.
–Me presionas.
–No es mi intención.
–¿Entonces?
–La comunión es una mesa dispuesta para recibir a comensales que se quieren y la hostia es el pan. Comamos juntos, es todo.
–Rompería las reglas de la Iglesia. Aún tengo el sabor del desayuno en la boca.
–Súmate a la felicidad de tu familia.
–¿Es acaso posible la felicidad?
–Pienso que sí, pero sólo si amas.
Horas después, a punto de separarnos, le pregunté sin malicia:
–¿Crees en Dios?
–Mi Dios no es el Dios que hoy celebramos.
Educado desde la infancia en el fervor y la obediencia al Señor, Enrique se ordenó sacerdote el 5 de noviembre de 1960, a los 31 años de edad. Pesaba 80 kilos, sin un gramo de grasa, los músculos apretados por la tensión del ejercicio diario. Nadador incansable, disfrutaba de la sensualidad del agua y el sol bajo el cielo sin límites.
Entregado al ir y venir de las olas, acompasada su respiración a la respiración del mar, ahuyentaba la zozobra de sus días y sus noches: ni volcaba su amor a Dios ni vivía bajo su potestad, él, puente entre la realidad cierta del mundo y la idea intangible del más allá.
La sumisión como norma fue la tierra árida de su infancia. A sus padres, a sus maestros, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos mayores, a su director espiritual, a cada uno había de rendir cuenta de sus actos. A Dios, sobre todos, debía obediencia. Dueño el Señor del pasado, el presente y el porvenir del hombre desde la eternidad, nunca escaparía Enrique a la justicia divina. Criatura del Creador, del Creador debía ser amantísimo siervo.
En grupo con sus cinco hermanos, cada mañana comulgaba en la iglesia de la Votiva, a la vuelta de su casa en la colonia Roma, y cada domingo asistía a misa en el templo de San Francisco, sobre la avenida Madero, frente a Sanborns. Los sábados por la tarde, hincado en el confesionario, la cabeza baja, unidas las palmas de las manos en actitud de orar, puntualmente se arrepentía de las faltas cometidas durante la semana. “Acúsome, padre, de haber tenido malos pensamientos”. “¿Cuántas veces?”. “No sé, padre”. “¿Cuántas, hijo?”. “Veinte, creo”. Pide perdón a Dios por tus pecados y reza cinco avemarías”, absolvía el cura, piadoso bajo su sotana fúnebre.
A temprana edad conoció el cinturón de cuero en la mano iracunda de su padre y el fuego de los golpes en las caderas y en la espalda. Temprano también supo del acatamiento de su familia al padre José Antonio Romero, de la Compañía de Jesús. A esos niños –decía el director de Buena Prensa–, a esos pequeños delincuentes había que obligarlos a sostenerse sobre un pie hasta que apareciera la llave del piano, escondida quién sabe dónde en un acto de maldad intolerable.
Regulada su existencia por un código inflexible, inadmisible la vida sin orden y disciplina, el mundo de las formas se abrió paso en su mundo. Ceñido a reglas, ignoró su propia intimidad y hasta su conciencia le fue ajena.
Arrebatado por alguna de las mil locuras que ayudan a vivir, una mañana lapidó la vidriera de su salón de clases hasta convertirla en polvo. En el frenesí colectivo, casi todos sus compañeros participaron en la acción, ardorosa como un combate. Informado del estropicio el rector del Instituto Patria, el sacerdote Enrique Torroella, ordenó la inmediata investigación de los hechos. En unas horas caerían los culpables, juró.
“¿Quiénes fueron?”, preguntaron amenazantes los emisarios de Torroella, ocultos sus cuerpos bajo las sotanas, los rostros sin sol, pálidos como verdugos. “¡Quiénes!” No hubo una voz que respondiera en el salón del escándalo. “¡Quiénes!” Enrique y unos cuantos se incorporaron de sus asientos. “¿Alguien más?”. Adheridos a los pupitres, los cobardes permanecieron inmóviles.
Sin demora fueron citados al colegio los padres de los señalados. Si alguna esperanza tuvo Enrique al descubrir a lo lejos a su padre y a su madre, pronto la perdió. Rumbo a la oficina de Torroella pasaron sin mirarlo ni dirigirle la palabra, tiesos como magistrados. Poco después confirmó la noticia de su expulsión.
Sin amigos, sin el calor ingenuo de alguna muchacha, gobernado por reglas que había quebrantado, brumosa su idea de sí mismo, en la soledad y el aislamiento sufrió el vacío sin medios para enfrentarlo. Un día subió a la azotea de su casa, de tres pisos, y miró hacia abajo. Ajeno a la vida, la muerte nada le dijo.
Otro día, zalamero, la piel en la cara fofa, un sacerdote viejo le ofreció comprensión y ayuda. Enrique se apartó con asco y miedo. Tenía 13 años de edad.
Nonagenario ahora, influyente entonces, el padre José Escalante fue el único que levantó la voz en defensa de Enrique y el primero que estremeció su espíritu con emociones desconocidas. Abierto un futuro, volvió Enrique al Instituto Patria y se inscribió en la Escuela Apostólica, semillero de novicios de la Compañía de Jesús. Meses después abrazó a sus padres y a sus hermanos, besó la mano del director espiritual de la familia y se desvaneció en un cautiverio sin más ley que la ley de Dios. Durante 17 años del amor conocería sólo el amor abstracto.
En el centro de un bosque dominado por eucaliptos que se elevaban al cielo, vírgenes los colores de la naturaleza por la luz cambiante del sol, Enrique creció entre oraciones, letanías, golpes de pecho, flagelaciones, la sagrada comunión, la sagrada misa, el sacramento de la confesión, los estudios y la disciplina. Tema prohibido hasta en el pensamiento era la mitad del género humano. A la Madre de Dios se la invocaba y a las santas se las tomaba como ejemplo de virtud y entereza. La mujer de todos los días era la tentación y el pecado. Convocaba al fuego y su cercanía era la cercanía de la condenación eterna.
San Cayetano se llamaba la casa de los novicios y San Cayetano era el pueblo del Estado de México en que se levantaba la adusta mole construida por la Compañía de Jesús. Llovía en la región tres meses al año y el frío era casi permanente.
Separados en grupos, los novicios se extraviaban por el bosque los días de asueto. Su ánimo era contagioso, pero a uno de ellos la excitación lo desbordaba. De temperamento retraído, extrañaba que desde el amanecer aguardara el momento de la partida en un grado de excitación evidente. De él se decía que era diáfana su respuesta a la voz de Dios, firme como ninguna su vocación sacerdotal. El tiempo libre se aislaba para rezar el rosario y a nadie sorprendía que algún domingo permaneciera hincado de la mañana al anochecer, inmóvil frente al Cristo de la capilla.
Ya en la espesura perseguía tlacuaches con la obsesión de un cazador. Convertidos en plaga, roían los árboles y acababan con los plantíos. Del tamaño de las ratas bien nutridas, repugnantes, los ojillos malévolos, feroces si se les provocaba, se las ingeniaba para tenderles trampas seguras. Abría socavones, improvisaba rejillas y en plena tarea los hacía a unos metros de distancia y a unos minutos de su captura inevitable. Cuando caían, rápido iniciaba el ajusticiamiento.
A través de la alambrada les aprisionaba una pata y con una navaja les hacia un corte para desprenderles un trozo de cuero. Provisto de sus instrumentos, ajustaba una pequeña bomba de aire a la herida y comenzaba a inflar al animal. El tlacuache se hinchaba, deforme y monstruoso, chillaba, se revolvía enloquecido y de su caparazón se desprendían pedazos de piel sanguinolenta. En un estallido de vísceras, a veces tronaban.
Al anochecer, agotado su tiempo, el novicio tocado por la gracia pinchaba al tlacuache y lo contemplaba cómo se desangraba hasta la muerte.
Ignacio Soriano rezaba como rezaban todos sus compañeros, amaba la vida sin desdén a su novedad incesante y sabía sin saber que los cuerpos se comunican con la misma sabiduría de las almas. Con los años se ordenó sacerdote, con los años dejó el sacerdocio y con el tiempo conoció, amó y se unió a una mujer de origen argentino.
Una tarde disuelta en sombras lo sorprendió enfrascado en un partido de futbol. La refriega era cerrada y ninguno de los contendientes cedía. No era posible continuar el encuentro ni era posible abandonar el desafío. Oscura la terrosa cancha de San Cayetano, uno de los jugadores del equipo rival colocó en posición de penalty una piedra redonda, más o menos como el balón, se situó bajo el marco y entre gritos e ironías retó a Soriano. Soriano tomó su distancia, corrió unos metros y pateó la piedra como si en el gol le fuera la vida. Pulverizado su pie derecho, perdió el conocimiento y ya no escuchó la carcajada que celebró la ocurrencia ni supo de la estampida de los novicios, que en unos minutos volvieron a la disciplina, los ojos fijos en sus libros de oraciones.
Lunes, miércoles y viernes los principiantes se flagelaban, toda la furia contra el cuerpo, cárcel del espíritu. Sin horario, en cualquier momento del día, sujetaban por el mango seis cuerdas de cáñamo y dieciocho nudos bien apretados en las cuerdas, y con ese colgajo, curado en cera líquida, duro y flexible, martirizaban su carne. Violentos contra sí mismos, caían los golpes sobre los hombros, las nalgas, las piernas, sobre la espalda o los brazos, treinta y tres golpes por todos, uno por cada año de la vida de Jesucristo.
Sus aposentos se alineaban a lo largo de corredores profundos. Estrechos como celdas y separados por cortinas, no ahogaban los gritos de dolor que se escuchaban de un cuarto a otro y hasta de un extremo a otro del pasillo. Música lúgubre la de San Cayetano, era la música que al Señor complacía.
Martes, jueves y sábados los novicios perforaban su piel con el fierro del silicio, urdimbre de alambre con las puntas trabadas hacia abajo. Algunos limaban las puntas, otros no pero todos apretaban la trenza en la pierna, casi siempre hasta hacerla sangrar. También tejían silicios para el brazo, más pequeños, o para la cintura, más grandes, y hasta chalecos que enterraban el acero en la espalda.
Un día visitaron Pátzcuaro y los padres superiores les dieron permiso para nadar en el lago. Sus trajes de baño eran de manta y tenían mangas cortas, pero también faldas, pues el sexo no toleraba la curiosidad propia ni ajena. A la vista de las sucias manchas que mostraban en las piernas jóvenes tan excéntricos, temerosos de algún mal desconocido, los lugareños se apartaban en silencio.
–¿Por qué todo esto? –le pregunté a Enrique.
Me dijo, sin queja ni duelo:
–Cera teníamos que ser entre los dedos de nuestros artífices.